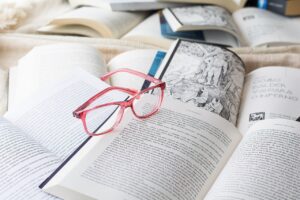La nueva película de Netflix vuelve a poner en debate el poder médico hegemónico, el rol de la justicia y los límites del encierro psiquiátrico, así como los intereses económicos detrás de la salud y los prejuicios que existen alrededor de la vejez como etapa vital.
Melina Michniuk
Lic. en Psicología. Posta de salud y cuidados
Recientemente puede verse en Netflix 27 noches (Argentina, 2025), una película que retrata la historia de Martha Hoffman –interpretada por Marilú Marini–, una mujer de 83 años, de espíritu libre, apasionada por el arte y con una vida marcada por la excentricidad y la abundancia económica. Sus hijas inician contra ella un juicio de insania y solicitan su internación involuntaria, alegando que su madre sufre un trastorno mental que la lleva a comportamientos “licenciosos” y a dilapidar su fortuna, valuada en cientos de millones de dólares.
En paralelo, Leandro Casares –interpretado por Daniel Hendler–, perito psicólogo designado por la justicia, se enfrenta al dilema de discernir si Martha atraviesa realmente un cuadro psiquiátrico o si, en cambio, sus hijas buscan manipular el diagnóstico para controlar su vida y su patrimonio con ayuda del poder médico hegemónico y la justicia.
Dirigida por Daniel Hendler, la película toma como punto de partida el libro homónimo de Natalia Zito sobre un caso real ocurrido en Argentina en 2005: el de Natalia Kohen, artista plástica y mecenas, que fue internada judicialmente en contra de su voluntad bajo un diagnóstico presuntivo de demencia frontotemporal en el centro de salud mental Ineba. El certificado llevaba la firma del neurólogo Facundo Manes. Años más tarde se comprobó que aquel diagnóstico no era concluyente, pero fue el sostén del encierro coactivo, dispuesto a partir de informes inconsistentes, sin evaluación adecuada ni estudios suficientes como se ve en la película, exponiendo los abusos posibles cuando se conjugan el poder médico y judicial con intereses económicos, llevando a una clara violación a los derechos humanos.
En la película, el personaje del doctor Orlando Narvaja (interpretado por Ezequiel Díaz) encarna a Manes, hoy neurólogo (“neurocientífico”) mediático con una fuerte impronta biologicista para entender las problemáticas de salud mental, es también conocido por su carrera como político en Juntos por el Cambio y acaba de perder en las elecciones legislativas de este mes, donde se presentó como candidato a senador por el nuevo espacio político Para Adelante. Manes fue denunciado por mala praxis en el caso Kohen, aunque la Justicia lo sobreseyó en dos ocasiones.
“Es por tu bien”: el doble filo del cuidado
El film recupera una frase que se vuelve clave: “Es por tu bien”. En la primera escena, esas palabras se convierten en la contraseña para sedar e internar involuntariamente a la protagonista al ser enunciadas por sus hijas, quienes no habían anticipado a su madre la decisión que estaban por tomar basadas en la idea de que la misma tenía un “comportamiento extraño”. En la película se deja entrever como, desde hacía un tiempo, Marta asistía con frecuencia a fiestas, organizaba encuentros en su departamento, participaba de reuniones interminables, se mostraba “hiper” sexualizada, hablaba de un supuesto novio con quien planeaba casarse y, sobre todo, gastaba grandes sumas de dinero. El despilfarro y el riesgo de que la fortuna familiar se esfumara fueron las señales de alerta que la pusieron en el centro de las preocupaciones. El punto de quiebre llegó cuando manifestó su intención de invertir alrededor de quinientos mil dólares en un proyecto cultural en la Ciudad de Buenos Aires. Para su familia, la amenaza era ahora una realidad.
La historia interpela así a los discursos del cuidado cuando se transforman en mecanismos de control y silenciamiento, cuando el otro aparece ahí como objeto y no como sujeto de derecho y de deseo. También interpela sobre los estereotipos de la vejez y las conductas esperables para una mujer de su edad. ¿En qué punto empezamos a pensar en una persona mayor como alguien incapaz de gozar? Y por último, cuestiona el papel del sistema médico hegemónico-judicial en la normalización de lo que se considera “salud mental”. ¿Qué ocurre cuando el poder valida, legitima, normaliza la posición del médico sin cuestionarlo?
En una entrevista concedida a Clarín en 2006, la propia Kohen decía:
“Mi hija mayor decía que otra gente me quería estafar. Y entonces me enteré de que toda la fortuna estaba a nombre de ella, algo de lo que yo no sabía. Después de eso me empezaron a decir que me encontraban cambiada y querían que viera a algunos médicos. Primero fue un psiquiatra, que me encontró bien. No conformes, buscaron un neurólogo”.
La artista permaneció casi un mes internada e incomunicada. Su liberación se logró gracias a la presión mediática y social, en un contexto en el que la defensa de sus derechos estuvo atravesada por su entorno económico y su acceso a los medios, algo que contrasta con la suerte de tantas personas internadas injustamente sin recursos ni visibilidad.
¿Un punto de inflexión? La Ley Nacional de Salud Mental
Cinco años después del caso, se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental N° 26 657 (2010) que marcó un cambio de paradigma, de uno manicomial a uno centrado en los derechos de usuarios. La norma estableció un marco de asistencia basado en la dignidad, la autonomía y la inclusión comunitaria, garantizando el derecho de defensa y la asistencia jurídica obligatoria en cualquier internación involuntaria. La internación involuntaria sigue siendo posible, pero solo en circunstancias excepcionales, cuando la persona presente cierto riesgo inminente para sí o para terceros, y debe ser la última alternativa, priorizando los tratamientos ambulatorios. En la misma línea, el Código Civil y Comercial vigente (art. 41) regula los procedimientos y controles judiciales que deben intervenir en cada caso.
Es necesario señalar también que, fruto de un compromiso con el sistema privado (el poder médico asociado, farmacéutica, etc.), la admisión del mismo como actor constituye un límite, así como políticamente lo fue su demorada reglamentación y casi nula aplicación por los gobiernos subsiguentes, peronistas y macristas. Así, el censo del 2018-2019 (primero y único) sobre personas internadas por padecimientos de salud mental revelaba la existencia de 12.035 personas internadas, con un promedio de permanencia de 8,2 años. Los resultados detallaron las características socioeconómicas, de género y de salud de los internados, incluyendo que el 60,4% no firmó consentimiento informado y el 37,2% continuaba internado por problemas sociales y de vivienda.
“La extravagancia no es un síntoma de demencia”, se escucha decir hacia el final de la película a la doctora de cabecera de la protagonista que se había negado a internar a Marta frente al pedido de sus hijas. La frase sintetiza un núcleo político y ético: el desafío de romper con la mirada patologizante y con la normalización y medicalización de las diferencias. El film de Hendler funciona como un espejo del sistema de salud mental argentino y de sus orígenes normalizadores, dejando al descubierto que, si no se cambia el paradigma –y no se desplazan los intereses económicos que lo sostienen–, el riesgo del abuso sigue latente.
27 noches expone el entramado de intereses entre las clínicas privadas, sus directores, el personal médico, la justicia y hasta las familias. El censo apuntado censó 162 instituciones con internación monovalente (solo de salud mental) en todo el país, 41 de ellas públicas y 121 privadas. Frente al negocio del encierro psiquiátrico, que sobrevive incluso bajo marcos legales progresistas y los cuales –como señalamos– hasta el final la Ley nacional de salud mental no pone un límite, es necesario promover la defensa del sistema público de salud contra toda injerencia privatizadora que hoy encarna Milei y sus aliados imperialistas yankis. Pero como no nos conformamos con el sistema público tal y como está, apostamos a unificar los recursos públicos y privados en un sistema estatal único bajo control de trabajadores y usuarios, tomando las mejores experiencias internacionales, como única forma de terminar con las divisiones entre una salud para ricos y otra para pobres y acabar con el lucro de la salud en todas sus formas, poniendo a disposición todos los recursos existentes, reconvirtiendo las instituciones de encierro en centros que pongan foco en la construcción de espacios de encuentro y esparcimiento para fortalecer lazos comunitarios y solidarios, frente al individualismo que pregonan las variantes políticas actuales del “sálvense quien pueda”.