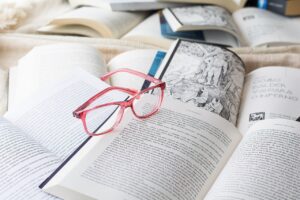Laura Inés Miyara
El investigador lugués Juan Valcárcel, profesor en el Centre de Regulació Genómica (CRG) de Barcelona, ha sido galardonado con el XXX Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular que otorga la Fundación Carmen y Severo Ochoa, con la colaboración de la Fundación AstraZeneca y la Fundación para el Conocimiento madri+d.
La edición del 2025 de este reconocimiento premia las contribuciones excepcionales de Valcárcel a la biología del ARN y, en particular, el descubrimiento del mapa funcional completo del espliceosoma humano, una compleja estructura responsable de la edición de los genes. Un hallazgo que se publicó en Science en el 2024 y que ha sido catalogado como el «talón de Aquiles» del cáncer. Pero es mucho más que eso: además de abrir nuevas vías para el desarrollo de terapias en cáncer, podría ser relevante en enfermedades neurodegenerativas y trastornos genéticos.
—¿Cómo valora este premio?
—Para mí es muy especial. Desde que era pequeño me interesaron mucho la biología y el funcionamiento de las células. Siempre he sentido una admiración enorme por Severo Ochoa, porque hizo contribuciones fabulosas a la comprensión de cómo funciona el código genético. Tuve la suerte de poder hacer mi tesis con un discípulo de Margarita Salas, que fue a su vez discípula de Severo Ochoa. O sea que me siento como un bisnieto científico de él. Por eso tiene un significado muy grande para mí. Y su manera de escribir sobre Asturias siempre me recordó a mi infancia en la costa de Lugo. Una tierra verde en la que el monte se zambulle en el océano.
—El año pasado su equipo publicó una investigación que tiene y tendrá una importante repercusión en la medicina. ¿Cómo describiría los hallazgos de ese trabajo al que dedicó más de una década?
—Primero, hay que explicar lo que es un gen. Los genes son instrucciones que nuestras células llevan para producir proteínas que cumplen diferentes funciones, como construir células o digerir alimentos. Cada una de esas instrucciones están escritas con un código que tiene por el medio un montón de letras que no tienen sentido y que hay que eliminar. Ese mensaje inicial de los genes se tiene que editar para producir un mensaje que la célula pueda entender. Ese proceso, que se llama en inglés splicing, es el que lleva a cabo un sistema muy complejo que se llama el espliceosoma. Nosotros hemos estudiado cómo funcionan todos sus componentes, que son unos 300.
El ADN marca nuestra genética y los rasgos que heredamos del padre y de la madre
—¿Para qué se puede utilizar este mapa de los componentes del espliceosoma?
—Este mapa nos permite identificar cuáles son las distintas funciones de esos 300 componentes para editar los mensajes de los genes. Prácticamente todos los genes humanos necesitan este proceso de edición. Es algo que ocurre en cada una de nuestras células continuamente. De la misma manera que si tú quitas una palabra de una frase puedes tener un significado completamente distinto, lo mismo puede ocurrir con la edición de los genes. Distintas células del organismo, por ejemplo las neuronas, o las células del ojo, o las células de la sangre, editan los mensajes de los genes de una manera diferente. Esto nos ayuda a entender cómo cada célula adquiere sus características especiales. Y este proceso está muchas veces alterado en diferentes enfermedades.
—¿De qué manera?
—Por ejemplo, en el cáncer, muchas veces lo que ocurre es que las células interpretan los mensajes de una forma errónea. Imitan cómo editan los mensajes las células embrionarias, que crecen mucho. Entonces, cuando eso ocurre en las células adultas, estas se convierten en cancerosas. Esto nos permite entender los mecanismos moleculares por los que se puede convertir en tumoral y, a partir de ahí, diseñar terapias para revertir esos defectos. Esto ocurre también con enfermedades neurodegenerativas o enfermedades genéticas.
—¿En qué otras enfermedades podría tener aplicación este campo de la genética?
—Por ejemplo, en el caso de la atrofia lateral espinal, el ELA, la evidencia indica que algunos factores de la edición correcta de los genes se alteran. Se agregan proteínas y dejan de ser funcionales, lo que produce cambios en la edición de muchos genes a la vez. Nuestro mapa nos permite saber realmente cómo esos componentes están interaccionando con otros para producir estos efectos.
—¿Cuánto falta para ver aplicaciones clínicas de estos hallazgos?
—No son directamente derivadas de nuestro trabajo, pero ya hay terapias basadas en la utilización de pequeños ARN que se han convertido en tratamientos importantes, por ejemplo, en la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad genética común. Un científico en Nueva York, que es un gran amigo mío, consiguió crear un ARN que ha administrado en la espina dorsal de los niños que tienen esta enfermedad. Se ha aplicado ya en más de 15.000 niños en todo el mundo y les ha salvado la vida. Se pueden aplicar a múltiples enfermedades. Diseñarlas estas terapias lleva tiempo, no es para el mes que viene, pero se están sentando las bases para una medicina del futuro.
—Explica que estos procesos de «splicing» están detrás del cáncer. ¿Cuánto de la alteración de ese proceso es heredado?
—Se calcula que entre un 20 y un 30 % de las enfermedades genéticas que se transmiten de padres a hijos se producen por alteraciones en este proceso de splicing. Hay muchas enfermedades hereditarias que realmente se deben a esto.
—¿Hasta qué punto influyen los factores ambientales en estos errores del «splicing»?
—Cuando las células o los organismos se encuentran en una situación de estrés, una de las maneras que tienen para enfrentarse a eso es editar sus genes de una forma diferente. Entonces, los factores ambientales influyen en el proceso. En algunos casos se conoce incluso qué componentes de esta maquinaria están implicados en la respuesta, por ejemplo, a altas temperaturas o a exceso de sal o estrés.
—¿Qué factores de nuestra vida moderna pueden desencadenar estos cambios en nuestros genes?
—Con respecto a los contaminantes a los que nos exponemos, hay algunos estudios al respecto, pero no hay tantas certezas aún. Pero, por ejemplo, cuestiones como nuestro metabolismo, dependiendo de la dieta, también pueden alterar este proceso.
—¿Qué avances podríamos ver en los próximos años?
—Las terapias de ARN van a cambiar la medicina. De hecho, algunas de ellas ya han cambiado la historia de la humanidad. Pensemos en el ARN que utilizan las vacunas contra el covid o la gripe. Realmente se pueden diseñar nuevas terapias para multitud de enfermedades basadas en la modulación de la edición de los genes. Es como si tuvieras de repente unas herramientas que antes no tenías para corregir aquellos defectos que dan lugar a una enfermedad y que están basados en alteraciones en la expresión de los genes. Hablamos de la mayor parte de las enfermedades. Creo que dentro de diez años estas terapias van a ser mucho más comunes.
—Ha desarrollado gran parte de su carrera en Barcelona, en el ICREA, el Instituto Catalán de Recerca y Estudios Avanzados. ¿Piensa en volver en algún momento a Galicia?
—Ahora tengo 63 años, me quedan unos seis para seguir trabajando en el laboratorio. En ese momento, dejaré el CRG, donde estoy trabajando, pero mi intención es construir una compañía de investigación en terapias de ARN y espero poder seguir haciendo ciencia desde ese otro ángulo. Si esto pudiera ser en Galicia, sería estupendo, claro.
Laura Inés Miyara
Redactora de La Voz de La Salud, periodista y escritora de Rosario, Argentina. Estudié Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y en el 2019 me trasladé a España gracias a una beca para realizar el Máster en Produción Xornalística e Audiovisual de La Voz de Galicia. Mi misión es difundir y promover la salud mental, luchando contra la estigmatización de los trastornos y la psicoterapia, y creando recursos de fácil acceso para aliviar a las personas en momentos difíciles.