EDUCACIÓN vs DESARROLLO PERSONAL
“Si tu hijo saca un tres en Historia y un diez en Matemáticas, ponle refuerzo en mates”
Por ACyV
Jordi Segués, consultor: “Si tu hijo saca un tres en Historia y un diez en Matemáticas, ponle refuerzo en mates”
Muchos padres refuerzan las asignaturas en las que sus hijos suspenden, pero este consultor y formador ha sembrado la duda: ¿y si lo importante no es corregir debilidades, sino potenciar talentos?
Las dudas sobre cómo acompañar a los hijos en su crecimiento educativo son cada vez más frecuentes. Entre la presión por alcanzar buenas notas y el deseo de fomentar sus talentos naturales, muchos padres se ven atrapados en una encrucijada sin respuestas claras. ¿Qué es mejor: reforzar lo que peor se les da o potenciar lo que ya hacen bien? En la mayoría de los hogares, cuando un niño suspende una asignatura, la reacción suele ser inmediata: clases de refuerzo, más deberes, presión extra para compensar esa carencia. Sin embargo, esta estrategia, aparentemente lógica, puede estar tapando una realidad más compleja: quizá el problema no sea la historia, la física o el inglés, sino que estamos ignorando aquello en lo que verdaderamente brillan.
Cada vez más voces del ámbito educativo y del desarrollo personal proponen un cambio de mirada. Invitan a dejar de obsesionarse con que los niños sean buenos en todo y, en cambio, centrarse en descubrir y potenciar su zona de excelencia. Esto no significa abandonar otras materias, sino comprender que el verdadero talento nace del entusiasmo y la motivación, no del castigo. “La mayoría de padres están equivocados con esto. Mira, si tu hijo saca a tres en Historia y 10 en Matemáticas, ¿qué debes hacer? Pues lo que debes hacer es ponerle un profesor particular de Matemáticas, no de Historia”, asegura Jordi Segués, experto en negocios y formador en redes sociales y ventas. Su intervención en TikTok ha revolucionado el debate sobre la educación personalizada, invitando a cambiar radicalmente de enfoque.
Potencia tu área de genialidad y la de tus hijos.
“Tu hijo tiene potencial para las Matemáticas. Si sacó esa nota, solo imagina si potencias eso que le apasiona y que naturalmente se le da bien”, plantea Segués, dejando claro que centrar esfuerzos en lo que se le da peor al niño puede ser contraproducente. “Sin embargo, la mayoría de padres se obsesionan en que, en lugar de potenciar su área de genialidad, prefieren que también saque buena nota en historia. ¿Qué más da la historia si no le gusta? Y si algo no te gusta, no se queda, no se te queda. Y no sirve para nada y no lo haces bien.”, sentencia.
“Comportarse así es la receta perfecta para tener una generación buena en nada y mediocre en todo”, sentencia Segués Para este formador, la clave está en respetar los intereses del niño y no imponer un aprendizaje que no nace del deseo. “Cuando le apetezca, cuando sea grande ya buscará en Google información acerca de la Segunda Guerra Mundial. No pasa nada, cuando le interese ya lo hará. Comportarse así es la receta perfecta para tener una generación buena en nada y mediocre en todo”, concluye, abriendo un intenso debate entre quienes creen que el conocimiento debe ser equilibrado y quienes apuestan por una educación más alineada con las pasiones individuales.
¿ Y tu que opinas?




Respiración consciente
Por Nicolás Sturtz
Una investigación mostró que respirar de determinada forma con música reduce el miedo, potencia la conexión emocional y activa regiones cerebrales clave sin efectos negativos
¿Y si la clave para transformar la mente y las emociones estuviera en algo tan simple como el aire que entra y sale de los pulmones? La ciencia empieza a confirmar lo que antes parecía intuición: respirar de manera consciente no solo oxigena el cuerpo, también puede modificar la forma en que pensamos, sentimos y gestionamos nuestras emociones. Lejos de ser un acto mecánico, el llamado breathwork se posiciona como una práctica poderosa que impacta directamente en el bienestar emocional y en el funcionamiento del cerebro.
En los últimos años, investigadores han profundizado en cómo técnicas intensivas, especialmente combinadas con música evocadora, logran provocar cambios medibles a nivel corporal y mental.
Un experimento pionero, basado en técnicas avanzadas de imagen y monitoreo fisiológico, permite ver con claridad inédita el impacto real que una sesión guiada de respiración puede tener sobre el miedo, las emociones y las conexiones cerebrales.
Un experimento revela el poder de la respiración guiada
¿Puede una sesión de respiración intensa acompañada de música cambiar lo que sentimos y pensamos en solo veinte minutos? Eso buscó demostrar Amy Amla Kartar y su equipo de la Brighton and Sussex Medical School. El estudio, publicado en PLOS One, combinó tecnología de neuroimagen y monitoreo fisiológico para medir objetivamente el impacto del breathwork.
El ensayo incluyó a personas en casa, en laboratorio y dentro de un resonador magnético. Todos realizaron ciclos de 20 a 30 minutos de respiración rápida continua con música seleccionada.
Luego, reportaron sus sensaciones mientras los investigadores medían variabilidad de la frecuencia cardíaca y flujo sanguíneo cerebral. “Queríamos entender, desde lo subjetivo hasta lo fisiológico, cómo el trabajo de la respiración transforma la actividad interna”, explicó Kartar.
Cambios medibles: emociones, miedo y cerebro
Los resultados, presentados literalmente en el artículo, muestran que la intensidad de los estados alterados de conciencia se relacionó de manera directa con la activación del sistema nervioso simpático, medido por una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Al mismo tiempo, la resonancia magnética reveló una reducción significativa del flujo sanguíneo en el opérculo izquierdo y la ínsula posterior —zonas asociadas a la percepción interna del cuerpo y la respiración—, mientras se observó un aumento progresivo del flujo en la amígdala derecha y el hipocampo anterior, regiones implicadas en el procesamiento de memorias emocionales.
El trabajo de la respiración
El equipo de la Brighton and Sussex Medical School destacó: “Los cambios más profundos en el flujo sanguíneo cerebral se asociaron con sensaciones de unidad, éxtasis y liberación emocional, conocidas colectivamente como ‘oceanic boundlessness’”. Los participantes reportaron una disminución del miedo y de las emociones negativas, y no se registraron efectos secundarios desfavorables.
Este fenómeno, definido y medido en investigaciones internacionales como una categoría científica —y no como una marca o término exclusivo—, suele aparecer en prácticas religiosas profundas y en estudios con psicodélicos, pero aquí surge solo con el trabajo de la respiración y música evocadora.
“Muchos describieron una profunda conexión y tranquilidad, lo que confirma que el breathwork puede ser una herramienta potente para modificar el estado emocional”, subrayó Amy Kartar. Lo más relevante: no se observaron efectos negativos, lo que respalda la seguridad del método.
Los resultados muestran una disminución
El Dr. Alessandro Colasanti, investigador principal, indicó: “El breathwork es una herramienta poderosa y natural de neuromodulación. Regula el metabolismo en todo el cuerpo y el cerebro, y tiene un enorme potencial como intervención terapéutica transformadora para condiciones que suelen ser tanto angustiantes como incapacitantes”.
El estudio incorporó no solo reportes subjetivos, sino también variables fisiológicas objetivas, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los patrones regionales de flujo sanguíneo cerebral. Esta aproximación fortalece la solidez de los hallazgos y sienta bases para futuras réplicas e investigaciones adicionales.
Limitaciones y próximos pasos: precaución y potencial
Según los autores, aún persisten “preguntas abiertas” que requieren estudios con más participantes y grupos de control capaces de aislar el efecto específico de la música. “Nuestro estudio es de carácter exploratorio y requiere replicación con muestras más numerosas y grupos de control que permitan aislar el efecto específico de la música”, advirtió Kartar.
A pesar de las limitaciones, los datos reunidos ofrecen una validación sólida de cómo el trabajo de la respiración —potenciado por la música y un entorno seguro— puede generar cambios medibles en el cerebro y las emociones, señalando un horizonte nuevo para el desarrollo de terapias clínicas no farmacológicas.
Un recurso ancestral en camino renovado
Respirar es un acto tan antiguo como la humanidad misma, pero la ciencia revela ahora la profundidad de su influencia en la mente y el cuerpo.
El trabajo de la respiración o breathwork emerge como una técnica capaz de transformar la relación entre la subjetividad y los procesos fisiológicos. Como concluye Amy Kartar: “Fue emocionante explorar un área tan novedosa; aunque muchas personas reconocen anecdóticamente los beneficios del breathwork, este estilo ha recibido muy poca atención científica. Estamos profundamente agradecidos a quienes participaron y permitieron avanzar en el conocimiento”.
A la espera de nuevos estudios, la respiración guiada se perfila como una vía accesible, segura y poderosa para fortalecer la salud emocional.
La Generación Beta
Por Martín Nicolás Parolari
Nacerán en plena era de la inteligencia artificial y los viajes espaciales, pero su niñez tendrá algo de reconocible para quienes crecieron en la posguerra. Expertos y gobiernos ya anticipan que esta generación será moldeada por reglas inesperadas que podrían redefinir lo que entendemos por desarrollo infantil.
La Generación Beta, que comenzará a llegar al mundo a partir de 2025, crecerá en un entorno contradictorio: rodeados de avances tecnológicos, pero educados bajo nuevas normas que los alejarán de la dinámica que definió a los niños del siglo XXI. Una paradoja que recuerda, de algún modo, a la vida en los años 50.
Una infancia que vuelve a lo esencial
Investigadores advierten que los más pequeños han perdido hábitos fundamentales para estimular la imaginación y la creatividad. El juego libre, la lectura compartida y la interacción social cara a cara están en retroceso. La Generación Beta, sin embargo, nacerá en medio de un esfuerzo consciente por devolver esas prácticas al centro de la infancia.
Francia abre un camino radical
En Europa, Francia ya diseña políticas estrictas para reordenar la vida cotidiana de los niños. Bajo la dirección de la ministra Catherine Vautrin, se impulsa una legislación que fija límites muy precisos: nada de dispositivos antes de los tres años, restricciones severas hasta la adolescencia y una apuesta decidida por entornos educativos que prioricen la creatividad y el contacto humano.
El dilema de las prohibiciones
La tarea, sin embargo, no será sencilla. Como reconoció Vautrin, no habrá “policías en los hogares”, sino un intento de persuadir a las familias. Al mismo tiempo, la OCDE alerta que las restricciones absolutas pueden tener efectos adversos: impedir la adaptación responsable a las herramientas modernas y generar más ansiedad en las escuelas donde ya se han implementado vetos estrictos.
El regreso de lo inesperado
Así, la Generación Beta crecerá bajo una paradoja: una niñez marcada por los desafíos del futuro, pero vivida con costumbres que evocan un mundo anterior. Será un experimento social inédito, donde lo que parecía perdido —la creatividad espontánea, la imaginación compartida, la interacción directa— podría volver a ser la norma.
TURBULENCIAS INTERNAS
“La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de afrontarlo” Gandhi
Lo que no se hace consciente se convierte en destino. Esta idea, pronunciada hace décadas por Carl Gustav Jung, resuena hoy más que nunca en una sociedad que vive entre máscaras, filtros y emociones reprimidas. El filósofo y psiquiatra suizo se adentró como pocos en los rincones ocultos del alma humana, iluminando una verdad incómoda: lo que no se afronta termina por gobernarnos.
En el fondo del carácter humano, hay una tensión constante entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Jung llamó “la sombra” a ese rincón inconsciente donde enterramos deseos, temores y verdades incómodas. Pero ignorarla no la elimina: la sombra sigue actuando, muchas veces disfrazada de impulso, de reactividad o de patrón repetido. Jung no solo hablaba de teoría psicológica, sino de herramientas prácticas.
Su propuesta era clara: para conocer a alguien, observa cómo actúa ante el poder y ante la adversidad. Dos pruebas que desnudan el alma más que cualquier palabra amable. “No puedes despertar a quien finge estar dormido”, advertía Jung. En una era en la que muchos aparentan y pocos se miran de verdad, esta frase cobra más sentido que nunca.
El camino de la individuación, clave en la filosofía junguiana, es ese proceso de integración de todas nuestras partes: la luz, la sombra, el ego y la herida. No se trata de ser perfectos, sino de ser íntegros. De actuar con conciencia incluso cuando duele. Muchas veces confundimos simpatía con bondad. Pero la verdadera nobleza no siempre es carismática. Hay personas discretas, humildes, silenciosas, que han pasado por tormentas y han salido con más compasión que resentimiento.
Para vivir mejor, hay que mirar distinto. Jung nos animaba a observar más allá de los gestos y discursos. A ver cómo alguien trata al débil, al que no le aporta nada. A reconocer si el dolor le saca violencia o sabiduría.
“El caos llama a quien puede responder desde el alma”, escribió Jung. Una frase que es, en sí misma, una brújula. En momentos de pérdida, de rabia, de ruptura, todos mostramos de qué estamos hechos: tú también.
El Confidencial
HAMBRE Y AMOR
La forma en que nos relacionamos con la comida está muy conectada con nuestro mundo emocional
Alimentación e historia emocional
La forma en que nos relacionamos con la comida está muy conectada con nuestro mundo emocional. Aunque existen otros factores importantes (genéticos, educacionales, culturales, entre otros), una relación inadecuada con la comida -en mi opinión- ha de enfocarse como un síntoma o consecuencia de conflictos emocionales de la persona. Es por ello que las dietas fracasan una y otra vez (a menudo empeorando el problema) o, como mucho, producen mejoras temporales, porque están dirigidas al síntoma y no a la causa.
Como señala Menéndez (2006) “la alimentación va asociada a toda nuestra historia emocional. Nuestro cuerpo es un organismo que se pone en marcha gracias al alimento físico, la comida, y al alimento emocional, el amor, el afecto. Si esto último falla, la mente busca canales para expresar su malestar. La compulsión ante la comida, la inapetencia, la necesidad de perder peso, la incapacidad para ganarlo o cualquier desorden alimentario son algunos de los canales que nuestra psique utiliza para avisarnos de que algo no marcha como debiera. La alimentación, por tanto, no sólo nos sirve como fuente de energía; también puede tener la capacidad de acallar conflictos psicológicos que no podemos expresar”.
La ingesta de alimentos constituye un proceso de comunicación, de significados emocionales. Confundir la comida con las emociones es algo frecuente. Las personas, en ocasiones, recurrimos a la comida para sentirnos mejor cuando nos sentimos, por ejemplo, frustrados, ansiosos o solos. La tristeza o la rabia son emociones que nos pueden llevar a comer sin tener hambre o a no comer cuando deberíamos hacerlo.
Durante el primer año de vida, los niños aprenden a conocer el mundo utilizando su boca. La primera relación de afecto es la que se desarrolla entre el bebé y quienes le alimentan. Así pues, se genera una relación básica que perdurará durante toda nuestra vida: el afecto y la nutrición.
Cuando el niño no recibe una adecuada atención, ya sea por exceso (ofreciendo comida ante cualquier malestar), o por defecto (negligencia), probablemente crecerá en la perplejidad y la confusión, sintiéndose incapaz de distinguir cuándo tiene hambre de cuando está satisfecho y, en el futuro, tendrá dificultad para diferenciar entre la necesidad de alimento y otras necesidades o emociones. También en el ámbito familiar se crean diferentes patrones de interacción en los que se utiliza la comida con fines distintos a la nutrición, puede ser usada como arma ofensiva o defensiva, como castigo o recompensa.
A partir del momento en que un padre da a su hijo una galleta o un caramelo para consolarlo y que se tranquilice, la comida se transforma en algo emotivo y no solo físico. Desde la infancia, la comida se utiliza para celebrar algo, calmarse, aliviar el aburrimiento o la depresión y consolarse en momentos de tristeza o angustia. Aceptar un trozo de tarta de cumpleaños porque rechazarlo sería antisocial, premiarse con un poco de chocolate al concluir una ardua tarea, o beber sin ganas una cerveza o una copa de vino cuando hacemos vida social son prácticas de la vida cotidiana.
No es frecuente que de niños se nos ayude a identificar las emociones. Es habitual en nuestra sociedad experimentar dificultad para identificar lo que está sintiendo y expresarlo. En un mundo de tanto conocimiento y cultura, la mayor parte de nosotros somos grandes analfabetos emocionales. Las personas que sufren trastorno del comportamiento alimentario tienen una gran confusión sobre sus estados emocionales internos, incluidas las sensaciones de hambre o saciedad. Quienes recurren a la comida o la rechazan como forma de compensar sus emociones probablemente hayan aprendido desde niños a minimizar, negar o no mostrar ante otras personas lo que están sintiendo.
“Es inútil, perder tiempo y energías controlando obsesivamente la dieta cuando el peso del conflicto se desarrolla en el mundo de los afectos. (…) La boca que se cierra y se abre a la comida es la misma boca que quiere hablar. Desamor, abandono, culpa, rabia, celos, rivalidad, angustia o tristeza son algunos de los sentimientos que pueden estar intentando expresarse a través de los conflictos con la alimentación (…). Cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión emocional. (…) En ocasiones, las dietas intentan controlar algo que no podemos controlar por dentro como el sentir que no somos quienes queremos ser. Por ello, sólo cuando uno comienza a quererse realmente puede afrontar una dieta saludable. De lo contrario, se puede llegar a pensar que se está intentando controlar algo que va más allá de los kilos (…). Los trastornos alimentarios aparecen cuando intentamos tapar con la comida conflictos que no podemos resolver de otra forma (…) cuando un abismo separa lo que somos de lo que nos gustaría ser”.
Referencias bibliográficas
- GRECCO, E. 2007. El trabajo con
el cuerpo en la clínica floral. Comentario en el contexto del curso impartido en Arké. Noviembre. Barcelona.
- JUAN BAUTISTA, L. 2007. Las dos series de flores, sus correspondencias y otras investigaciones. Índigo, Barcelona.
- MENÉNDEZ, I. 2006. Alimentación emocional. La relación entre nuestras emociones y los conflictos con la comida. Ed. Grijalbo.
- OROZCO, R. 1996. Flores de Bach: Manual para Terapeutas Avanzados. Índigo. Barcelona.
- OROZCO, R. 2003. Flores de Bach: Manual de Aplicaciones Locales. Índigo, Barcelona.
• OROZCO, R. 2004. Abordaje de la ansiedad y la angustia desde la Terapia Floral de Bach. Ponen- cia presentada al III Congreso Nacional de Terapia Floral, Benalmádena, 2
Cómo cuidar tus plantas en los meses de frío
Es la época más difícil para las plantas, árboles y jardines. Algunos consejos para que no sufran el invierno.
Aunque cada vez haya más personas fanáticas del invierno, si hay un ser vivo que sufre mucho las bajas temperaturas, las pocas horas de sol y las heladas, son las plantas. Cómo se pueden cuidar y proteger en los meses de frío.
En otoño e invierno, la flora entra en un estado vegetativo, baja su producción, desprende sus hojas y ralentiza su crecimiento. Sin dudas, esta época no es para nada la favorita de las plantas. Los días más cortos, la menor cantidad de luz y de sol también las perjudican.
Y no solo hay que cuidar más las que están en el patio, el jardín o el balcón, también las plantas que están dentro de la casa.
Épocas de frío y plantas: cómo cuidarlas
Las bajas temperaturas y la falta de sol suelen repercutir mal en ellas, provocarles quemaduras y lastimarlas más de lo que se cree. Los especialistas también hablan de estrés para explicar lo que pasa con la flora durante esta época del año.
Cuáles son los síntomas de que una planta está sufriendo el frío y la falta de luz: manchas en las hojas; crecimiento muy lento; suelo húmedo durante largo tiempo; follaje blando o ennegrecido; tallos rotos; quemaduras en las puntas de las hojas y flores caídas.
Este estrés que mencionan los expertos también las vuelve más sensibles a sufrir distintos tipos de enfermedades y plagas.
Por eso, ellos mismos dan recomendaciones para que cada uno, tenga un jardín enorme o dos o tres macetas en un balcón, pueda tomar los cuidados necesarios para el invierno.
Cubrirlas de las heladas. Se puede usar un plástico, una lona o manta ligera o cualquier tipo de barrera aislante. En cuanto el clima comienza a volverse más amigable nuevamente, se quita esa barrera y las plantas se adaptan nuevamente al ambiente.
Proteger las raíces. Se puede usar una pequeña tela gruesa para poner a la altura de la tierra, mantenerla caliente y evitar así que las raíces se dañen. Lo ideal es primero abonar y luego poner esta protección.
No tenerlas separadas en el balcón o patio, sino agruparlas para ayudar a minimizar el frío extremo porque conservan el calor entre ellas.
Meterlas dentro de la casa. Así como las personas toman la precaución en las noches invernales de permitir que sus mascotas se queden dentro de la casa, en un lugar más cálido y protegido, también se puede hacer esto con las plantas. Principalmente, con las que son de estilo más tropical.
No podarlas en invierno. Para mantener el cuidado de las plantas en invierno los recortes tienen que ser hechos en la época primaveral. En invierno, las partes más altas y quizás secas pueden proteger y ser un refugio para las partes más jóvenes de la planta.
Es muy importante esperar que el suelo de la planta esté completamente seco para volver a regarla. Si se riega en la misma forma que en el verano, la tierra terminará siempre húmeda, el frío y la falta de sol no ayudarán a que absorba bien el agua y sufrirán daño las raíces.
Usar fertilizante. El abono ayudará mucho a proteger del frío, lo mejor es aplicarlo a principios de primavera para que las plantas absorban todos los nutrientes y estén listas para soportar el invierno.
PEQUEÑOS CAMBIOS
Acciones como consumir ciertos alimentos, dormir bien y tener contacto con la naturaleza pueden tener un impacto positivo en el bienestar general
Por Silvia Pardo
La microbiota intestinal interactúa con distintos sistemas del cuerpo y contribuye a múltiples funciones del organismo. Desempeña un papel tan activo que algunos profesionales de la salud lo han descrito como un órgano en sí mismo, afirma la Clínica Cleveland de Estados Unidos.
“Todos tenemos billones de microorganismos viviendo dentro de nuestro intestino, no solo en nuestro estómago, sino también en nuestros intestinos, garganta y boca, y en nuestra piel, en nuestros ojos y fosas nasales”, escribió Andrew Huberman, neurocientífico y profesor de neurobiología en la Universidad de Stanford, conductor del podcast Huberman Lab.
La microbiota o microbioma es esencial para la salud inmunológica, cerebral y hormonal, ya que produce sustancias químicas que impactan de inmediato en el funcionamiento del cuerpo, incluyendo neurotransmisores como la serotonina. El neurocientífico sostuvo que, lejos de ser algo negativo, “necesitamos nutrir esta carga de microbiota viva para apoyar mejor nuestra salud mental y física”.
Las funciones de la microbiota
Según la Clínica Cleveland, las funciones de la microbiota son las siguientes:
Sistema digestivo: Las bacterias intestinales descomponen carbohidratos complejos y fibras, producen ácidos grasos de cadena corta y sintetizan vitaminas como B1, B9, B12 y K. Metabolizan la bilis y contribuyen al reciclaje de ácidos biliares, esenciales para la digestión de grasas.
Sistema inmunitario: La microbiota entrena al sistema inmune para distinguir microbios dañinos, compite con patógenos y mantiene la barrera intestinal.
Sistema nervioso: Ciertas bacterias influyen en la producción de neurotransmisores y modulan señales químicas hacia el cerebro.
Sistema endocrino: Los microbios actúan sobre células enteroendocrinas que liberan hormonas para regular el metabolismo, el apetito y la glucosa.
La microbiota intestinal es clave
Huberman explicó que la diversidad de la microbiota, es decir, la cantidad de especies diferentes presentes en el intestino, constituye un indicador clave de salud.
Cómo fortalecer el sistema inmunológico con hábitos y alimentación para prevenir enfermedades respiratorias
“Una baja diversidad se considera un indicador de disbiosis (desequilibrio microbiano) y se ha asociado con enfermedades autoinmunes, obesidad y trastornos cardiometabólicos”, afirmó el conductor del podcast Huberman Lab.
A partir de esta premisa, resumió seis herramientas principales para aumentar la diversidad microbiana y mejorar la salud intestinal, lo que repercute directamente en la salud corporal y cerebral.
6 claves para mejorar la microbiota intestinal
Comer alimentos fermentados. Huberman citó los hallazgos del doctor Justin Sonnenburg, profesor de Microbiología e Inmunología en la Universidad de Stanford, quien, junto con el doctor Chris Gardner, investigó si las dietas ricas en fibra vegetal o alimentos fermentados influían en la salud del microbioma intestinal.
Entre los alimentos fermentados, mencionó
Entre los alimentos fermentados, mencionó el chucrut, yogur natural, kimchi, kombucha, natto, kéfir o salmuera
“Los resultados muestran que los alimentos fermentados aumentaron la diversidad general de la microbiota intestinal y redujeron los marcadores clave de inflamación (también conocidos como inflamatoma)”, señaló el neurocientífico.
Recomendó incorporar estos alimentos de forma regular, pero sin excesos, para lograr mejores resultados en la salud del microbioma intestinal y la reducción de la inflamación.
Entre los alimentos sugeridos, mencionó el chucrut, yogur natural, kimchi, kombucha, natto, kéfir o salmuera, siempre que contengan cultivos activos y no estén pasteurizados, ya que “los alimentos fermentados estables están pasteurizados, por lo que no ofrecen el mismo beneficio para la microbiota intestinal”.
En cuanto a la fibra, el autor subrayó que “los alimentos vegetales ricos en fibra (es decir, verduras, legumbres y cereales integrales) ofrecen beneficios significativos para la salud general y pueden contribuir al aporte de nutrientes clave para una microbiota consolidada”.
Consumir prebióticos y probióticos. Definió los prebióticos como “fibra dietética fermentable o carbohidratos accesibles a la microbiota; suplementos alimentarios para la microbiota intestinal establecida”, y los probióticos como “bacterias o levaduras vivas que pueden colonizar el microbioma intestinal”. También mencionó los simbióticos, que son mezclas de ambos.
El neurocientífico afirmó que “aumentar el microbioma intestinal con niveles bajos de prebióticos y/o probióticos mientras se sigue enfocándose en comer alimentos integrales de calidad conduce a una mejora en la salud del microbioma intestinal”.
Además, subrayó que “el microbioma intestinal es único y personalizado. Por lo tanto, la suplementación afectará a cada persona de manera diferente”.
Dormir bien. “A lo largo de muchos episodios de podcast, he enfatizado el papel fundamental del sueño en la salud general”, escribió Huberman. Explicó que el microbioma intestinal está “altamente sintonizado con la cantidad de estrés que experimentamos (a través de vínculos directos con las células del sistema inmunitario)”, por lo que “lograr un sueño de calidad (profundo) y duración (generalmente de 6 a 9 horas) cada noche es esencial para controlar el estrés y, a su vez, para garantizar la salud del microbioma intestinal”.
Evitar los alimentos procesados. El neurocientífico explicó que “los aditivos alimentarios son omnipresentes en los alimentos procesados” y que los emulsionantes, aditivos similares a los detergentes, “pueden alterar la capa mucosa del tracto gastrointestinal”.
Según modelos animales, “los emulsionantes reducen la diversidad microbiana, inducen inflamación leve y causan un aumento de la grasa corporal, niveles más altos de azúcar en sangre y resistencia a la insulina, marcadores clave del síndrome metabólico”, afirmó.
El autor señaló que la dieta occidental típica, caracterizada por un alto contenido de grasas, bajo en fibra y rica en alimentos procesados, “no aporta a la microbiota intestinal muchos de los nutrientes esenciales clave”.
Al consumir fibra vegetal compleja, la microbiota intestinal produce subproductos de la fermentación, como ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato.
“Estas sustancias reducen la inflamación, ayudan a mantener la barrera mucosa intestinal, regulan el sistema inmunitario y modulan el metabolismo a lo largo del tracto gastrointestinal”, afirmó. Por ello, recomendó priorizar una dieta rica en alimentos integrales, fibra vegetal y alimentos fermentados para mejorar la salud del microbioma intestinal.
Edulcorantes artificiales, con moderación. Huberman indicó que “los estudios clínicos aún no han dilucidado por completo el impacto (si lo hay) de los edulcorantes artificiales en el microbioma intestinal”.
Sin embargo, en modelos animales, existe evidencia de que estos productos “pueden alterar el microbioma intestinal”. Un estudio reciente demostró que “las células neurópodas del intestino pueden distinguir entre edulcorantes naturales y artificiales” y que “estas células envían un patrón único de señales al cerebro, dependiendo de si los azúcares que detectan son nutritivos (es decir, contienen calorías) o no calóricos”.
El autor resaltó un hallazgo del Proyecto del Microbioma Humano: “el alto grado de individualización del microbioma intestinal”.
Por ello, sugirió que cada persona podría intentar eliminar algunos edulcorantes artificiales de su dieta para observar posibles efectos, y consideró que estos productos “podrían influir en tu microbioma intestinal”. Sobre la stevia, un edulcorante vegetal no calórico, opinó que “probablemente sea buena, pero no se han realizado muchos estudios sobre la stevia en relación con el microbioma”.
Evitar la desinfección excesiva del entorno. Explicó que “la microbiota está presente en todas las superficies que han entrado en contacto con el medio ambiente”. Citó al doctor Sonnenburg, quien afirmó: “La exposición a los microbios del medio ambiente es probablemente un factor importante para educar a nuestro sistema inmunitario y mantener un equilibrio adecuado”.
El neurocientífico añadió que el microbioma intestinal también se nutre de las interacciones sociales, como el contacto con la piel al dar la mano, abrazar, besar, y de las interacciones con mascotas, la tierra y el césped.
“La desinfección excesiva de nuestros entornos o el uso excesivo de antibióticos pueden eliminar las fuentes de una microbiota intestinal beneficiosa”, advirtió.
Si bien consideró importante eliminar la introducción de patógenos que causan enfermedades y sustancias químicas ambientales nocivas, como los pesticidas, insistió en que “muchos microbios ambientales desempeñan un papel fundamental en el establecimiento y mantenimiento de un microbioma intestinal saludable”.
Finalmente, Huberman reiteró que la salud del microbioma intestinal depende de una combinación de factores, entre los que destacan la dieta, el sueño, la exposición ambiental y la moderación en el uso de suplementos y productos procesados.
La diversidad y el equilibrio de la microbiota son esenciales para el bienestar físico y mental, y pequeñas acciones cotidianas pueden tener un impacto significativo en la salud general, aseguró el experto.
infobae
Cultura Wellness
En una cultura de salud y bienestar, las organizaciones se responsabilizan del bienestar general de sus empleados
El aumento de las primas de seguros y de los costos de atención médica han impulsado a muchas empresas a utilizar programas de salud y bienestar para reducir las pérdidas financieras, al tiempo que ofrecen paquetes de beneficios competitivos a los empleados.
Sin embargo, los programas de salud y bienestar no solo ahorran dinero a las empresas . También pueden ser una excelente manera de mejorar la satisfacción de los empleados y asegurar la coherencia de los valores culturales.
En una cultura de salud y bienestar, las organizaciones se responsabilizan del bienestar general de sus empleados, brindándoles oportunidades y opciones que promueven estilos de vida saludables. Fomentar el bienestar de los empleados es fundamental para una cultura sólida y solidaria.
Es por esto que muchas empresas con visión de futuro y comprometidas con una cultura del cuidado ofrecen cada vez más programas y servicios de salud y bienestar a sus empleados que van más allá de lo básico.
En este artículo, analizaremos cómo es una cultura de salud y bienestar y por qué es tan importante para crear un lugar de trabajo feliz.
¿Cómo es una cultura de salud?
Las organizaciones han estado realizando más esfuerzos en los últimos años para hacer de la salud y el bienestar una parte de su sistema de valores.
Según Forbes , cada año, un número creciente de empresas han comenzado a ofrecer servicios de salud y bienestar, incluidas clínicas en el lugar, terapeutas y gimnasios (o membresías de gimnasios), evaluaciones biométricas y plataformas y aplicaciones en línea convenientes para facilitar que los empleados adopten cambios de estilo de vida saludables.
Si bien todos estos son pasos en la dirección correcta para lograr una fuerza laboral saludable, muchos empleadores no ven el panorama general de lo que una cultura de salud y bienestar debería lograr. Resulta que se necesita más que un fácil acceso a los servicios para mantener a los empleados saludables.
Los empleados se ven directamente afectados por la cultura organizacional. Si desea que su equipo priorice la salud y el bienestar en su vida personal, debe crear una cultura que apoye y recompense los hábitos saludables.
Es fácil detectar las deficiencias, inconsistencias y contradicciones en una cultura organizacional que no apoya verdaderamente el bienestar.
Como señala el artículo de Forbes, una empresa que ofrece donas o pizza gratis a sus empleados cada semana y al mismo tiempo establece expectativas de horas extras está “creando una cultura en el lugar de trabajo que promueve comportamientos poco saludables al apoyar malas opciones nutricionales y no tener en cuenta el equilibrio entre el trabajo y la vida personal”.
Una verdadera cultura de salud y bienestar prioriza la confianza en las relaciones entre los líderes y sus empleados. Con la confianza como eje central, los programas de bienestar pueden evolucionar hacia lo que Harvard Business Review denomina “elementos auténticos de un sistema humano integrado”.
Una cultura de salud y bienestar debe adoptar un enfoque holístico para el bienestar de los empleados. Tenga siempre presente que no se trata solo del bienestar físico de su equipo, sino también de su bienestar mental y su felicidad general como parte de la organización.
Es más probable que las instalaciones de gimnasio y los nutricionistas en el lugar de trabajo resulten atractivos para los empleados que ya se preocupan por su salud, pero pueden no ser tan útiles para aquellos que necesitan hacer una transición hacia un estilo de vida más saludable y activo o necesitan mejorar su salud psicológica.
Asegurarse de que su cultura de salud y bienestar ofrezca programas y beneficios más inclusivos más allá de los asociados con la salud física es clave para cuidar a sus empleados.
Es importante considerar si está abordando adecuadamente las necesidades de salud mental de sus empleados y siendo un buen administrador de la salud de su comunidad y sus clientes.
¿Por qué es importante una cultura de salud?
Toda organización puede potencialmente incidir en la salud pública, ya sea a través de cómo apoya la salud de sus propios empleados o la salud general de la comunidad.
Al fomentar una cultura de salud y bienestar, las organizaciones asumen la responsabilidad de su influencia y aprovechan sus capacidades y autoridad para cuidar de sus empleados.
El impacto financiero positivo que una cultura de salud y bienestar puede tener en una empresa es ciertamente un buen argumento para implementarla, pero crear una cultura de salud que coloque constantemente a los empleados en primer lugar será mucho más que un simple resultado final.
Estos son solo algunos de los beneficios de una cultura de salud y bienestar:
Mejora el rendimiento
Para lograr un impacto duradero en el bienestar de los empleados, los líderes deben integrar la cultura del bienestar en la misión de su organización. Una cultura de salud y bienestar animará a los empleados a adoptar hábitos más saludables que los harán más felices y productivos.
Cuando los empleados están más saludables, los líderes pueden ver una reducción en los costos y un aumento en las ganancias, pero la participación es la clave del éxito y también un gran desafío.
Si tiene un programa de salud y bienestar que cuenta con una aceptación considerable de los empleados, reducirá las enfermedades, lo que reducirá las ausencias por enfermedad y mejorará el rendimiento.
Además de reducir las enfermedades físicas, garantizar el bienestar mental de los empleados es esencial para un alto rendimiento. Los empleados estresados o con síndrome de burnout no pueden realizar su trabajo correctamente.
También pueden sentirse menos valorados si los empleadores no reconocen la importancia del bienestar mental y físico para la satisfacción y el desempeño laboral.
Mayor compromiso de los empleados
Uno de los principales impulsores del compromiso de los empleados es si estos sienten que sus líderes se preocupan por su bienestar y están interesados en él.
Ya sabemos que cuando los empleados se sienten valorados, es más probable que se comprometan y se sientan apoyados por sus empleadores. Una cultura de salud y bienestar hace que los empleados se sientan valorados y apreciados porque demuestra que la organización los apoya profesional y personalmente .
Cuando los empleados están más sanos mental y físicamente, faltarán menos al trabajo por enfermedad y estarán más felices y comprometidos con sus trabajos.
Además de mejorar el compromiso de los empleados, una cultura de salud y bienestar es útil en los esfuerzos de reclutamiento porque dará a los empleados potenciales una impresión positiva de la empresa y atraerá a los mejores talentos.
Dado que una cultura de salud y bienestar juega un papel tan vital en el reclutamiento, la retención y el compromiso, es esencial construir y mantener culturas sólidas de cuidado que realmente mejoren el bienestar de los empleados.
Hace que los empleados se sientan valorados, cuidados y más felices.
El enemigo en el espejo
Por: Elena Sanz
Lo siento, chicos, otra vez será. Mis padres salen esta noche y me toca hacer de canguro de los enanos”, escribe Marta en uno de sus grupos de WhatsApp a las 20:45 horas de la noche del viernes. “¡Qué dices tía! ¡Otra vez! ¿Y así, sin avisar? Si el finde pasado ya te hicieron lo mismo.” “Qué injustos son tus padres.” “Rebélate de una vez, que ya tienes veinticinco tacos, joder.” Marta apaga el móvil para no seguir leyendo. Está sola en casa. Se han ido todos al cine a ver un estreno y a atiborrarse de palomitas —solo de pensarlo le dan náuseas—. Pero a sus amigos les ha mentido para no tener que confesarles que, en realidad, no quiere ir a esa pizzería barata donde acaban cenando otra vez como cada fin de semana.
Mientras el teléfono vibra sin cesar, llenándose de solidarios mensajes de indignación, Marta entra en el baño y se quita las mallas deportivas. Aún le caen los goterones de sudor por la frente, prueba de que el circuito de HIT (siglas de entrenamiento de alta intensidad) que acaba de hacer es efectivo. Sus padres le han escondido las pesas, porque dicen que está obsesionada con el deporte, pero no las necesita para pulirse. Hoy han sido abdominales isométricos, burpees, zancadas, planchas laterales y flexiones, en ciclos de veinte repeticiones.
Se mira en el espejo unos instantes, pero aparta pronto la vista. No se ve guapa. Demasiadas caderas, igual que mamá. Y para colmo, ahí está esa curvita rebelde de su barriga… A mediodía, según ella, comió demasiado. Visto que la dieta de la piña no le funciona, habrá que volver a los laxantes…
Una epidemia silenciosa
Lo de Marta es una anorexia nerviosa de manual. Esta se caracteriza por una restricción extrema de ingesta de alimentos que, por regla general, deriva en un peso corporal demasiado bajo. A esa reducción pueden acompañarle otros métodos drásticos de control de peso, como el ejercicio físico excesivo, el uso de laxantes o diuréticos y la insana costumbre de autoprovocarse el vómito.
Quienes padecen este trastorno no suelen darse cuenta de la gravedad de lo que les sucede.
Ignoran que uno de cada quince anoréxicos muere a causa de la enfermedad. Ignoran también que, de los que siguen con vida, la mitad se recuperan, un 25 % de los pacientes pasan a la cronicidad y otro 25 % tiene secuelas de por vida. De acuerdo con la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, en nuestro país más de 400 000 personas padecen este tipo de trastornos, un 75 % de ellas son mujeres.
Más allá del peso
El entorno, todo hay que decirlo, no suele ayudar demasiado. A pesar de que la frecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se ha disparado en los últimos años, suelen pasar desapercibidos. En gran medida porque arrastran un lastre de estereotipos y prejuicios que distan mucho de la realidad.
No es cierto que una persona deba estar extremadamente delgada para sufrir uno de estos trastornos. Ni que solo si está tan escuálida que se le marcan las costillas se puede considerar que su salud está en peligro.
Un trastorno alimentario no es ni mucho menos sinónimo de infrapeso. Sin ir más lejos, ahí tenemos el trastorno del atracón y la bulimia nerviosa, dos patologías que suelen ir asociadas con sobrepeso u obesidad. En la raíz de ambas, como en la anorexia, existe un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, que inclina hacia uno u otro lado la balanza según el caso.
Cuando el cerebro ignora el hambre y el peligro
Ni la anorexia ni la bulimia son cosas de ricos, ni mucho menos de adolescentes, como cree el público no ducho en la materia. Los trastornos de la conducta alimentaria no entienden de edad, género, raza, orientación sexual o clase social.
También se equivocan de lleno los que piensan que este tipo de trastornos son una elección que asume quienes los padecen. La ciencia ha demostrado que el sistema nervioso de las personas con TCA no funciona con normalidad. Sin ir más lejos, al escanear el cerebro de un grupo de adolescentes, científicos de la Universidad de Colorado en Denver (EE. UU.) descubrieron dos regiones notablemente diferentes en quienes sufren anorexia nerviosa.
Concretamente, lo que está desproporcionado en estos pacientes es corteza insular o ínsula, un área neurológica que participa en la toma de decisiones, el procesamiento emocional y la atención y que se activa cuando saboreamos la comida; y la corteza orbitofrontal, que en condiciones normales nos indica cuándo nos sentimos saciados. Según Guido Frank, al frente de la investigación, es lógico que una corteza orbitofrontal de mayor tamaño se active antes de que estemos satisfechos. De ese modo, nunca se llega a cumplir el mínimo necesario y saludable de ingesta.
A esto hay que sumarle la función de las neuronas de dos regiones llamadas cingulado caudal anterior y cingulado posterior. Se trata de un puñado de células nerviosas cruciales para detectar errores, monitorizar conflictos y reflexionar sobre uno mismo, o lo que es lo mismo, hacer introspección. Ese mal funcionamiento impide que se genere el oportuno mensaje de error ante prácticas que amenazan la propia vida.
En otras palabras, el cerebro de anoréxicos y bulímicos es ciego y sordo a todas las evidencias objetivas de peligro.
Instagram y la imagen distorsionada del cuerpo
Pero que existan causas fisiológicas que expliquen los trastornos de la conducta alimentaria no exime de culpa a la sociedad. El hecho de que en Occidente asociemos delgadez a éxito y belleza fomenta la aparición de estos trastornos. Sin ir más lejos, el 17,9 % de los hombres adolescentes se muestran extremadamente preocupados por su apariencia física; y el 58 % de las chicas afirman tener sobrepeso, cuando en realidad solo el 17 % de ellas lo sufren.
En este sentido, otro hecho irrefutable es que el riesgo de tener imagen distorsionada de la figura corporal se duplica cuando pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Así lo afirman expertos de la Universidad Flinders (Australia) en un artículo publicado en el International Journal of Eating Disorders. El motivo tendría que ver con que, a la hora de compartir imágenes para lucir palmito, escogemos sin dudarlo las que nos hacen parecer más delgados de lo que realmente somos.
De hecho, las redes están llenas de consejos sobre cómo hacerse selfis que disimulen la tripita y las lorzas. De cómo conseguir que, si no tenemos un cuerpo diez, al menos en las fotos de Instagram lo parezca. Así creamos falsas expectativas sobre cuál debe ser su apariencia.
Pero ni las fotos de Instagram son fieles a la realidad, ni lo que Marta ve en el espejo del baño es su reflejo. Su cerebro funciona más bien como esos espejos de los parques de atracciones, que devuelven una imagen distorsionada.
¿Cómo podrían darse cuenta los familiares y amigos de Marta de que algo no va bien antes de que sea demasiado tarde? Que evite las comidas familiares y que esquive a sus colegas con la excusa de que tiene cosas que hacer, o que le duele la cabeza, ya debería ponerlos sobre aviso. Si a eso se le suma que duerme poco, que su humor es cambiante, que le cuesta concentrarse, que se salta las comidas, que pasa más tiempo de lo normal en el baño y que sufre cambios de peso bruscos sin ninguna causa concreta que lo justifique, debería hacer saltar todas las alarmas.
Cuando el trauma abre paso al atracón
Más difícil, en cambio, resulta identificar a las víctimas de los trastornos por atracón que mencionábamos unas líneas más arriba. Para que la comilona se considere patológica deben coincidir dos elementos: que la cantidad de comida ingerida en un corto espacio de tiempo sea desmesurada y que haya sensación de descontrol.
Durante el atracón, que comienza sin sentir la sensación física de hambre, se come a gran velocidad y casi siempre en solitario o a escondidas. Si bien es cierto que semejante empacho acaba provocando indigestión y dolor de estómago, lo que más cuesta digerir es la culpa y la vergüenza por lo ocurrido. Eso sí, a diferencia de lo que sucede cuando un bulímico se atiborra de comida, aquí no hay purgas (vómitos o laxantes) ni acciones compensatorias en forma de restricción calórica o ayuno. Los atracones deben repetirse una o dos veces a la semana durante tres meses consecutivos para considerarse patológicos.
Eso fue precisamente lo que le sucedió a Mónica Seles, la invencible tenista serbia que fue número uno con apenas diecisiete años y ganó nueve títulos de Grand Slam. En 1993, mientras libraba un duelo de raqueta en tierra batida contra Steffi Graf –otra de las grandes–, un fan de su contrincante la apuñaló por la espalda. Aunque la herida física cicatrizó rápido, el impacto de aquel accidente la sacó de las pistas y también de sus casillas. Volvió a jugar dos años después con quince kilos de más. Y no por “dejadez”, sino porque su relación con la comida había cambiado radicalmente.
Años después, Seles confesó que una tarde tras otra se daba unos atracones de lo más insanos: “Usaba la comida como una droga que me ayudaba a olvidar las cosas malas de mi vida”.
Consecuencias metabólicas, óseas y cardíacas
Desde que a Seles le ocurrió aquello, ha llovido mucho y también hemos aprendido bastante sobre el trastorno por atracón. Por ejemplo, que quienes lo padecen tienen 2,5 veces más riesgo de sufrir trastornos endocrinos, y el doble de probabilidades de padecer enfermedades del sistema circulatorio, según un estudio liderado por Cynthia M. Bulik y publicado en International Journal of Eating Disorders. Es importante porque, lejos de ser anecdótica, esta patología es más frecuente que la anorexia y la bulimia.
Las consecuencias de la anorexia y la bulimia también trascienden más allá de la báscula. Sobre todo, hacen que se disparen los ataques cardíacos, el insomnio, los trastornos metabólicos como la diabetes y la osteoporosis. Es más, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIH) calcula que los trastornos de la conducta alimentaria causan más muertes que cualquier otra enfermedad mental. Razón de más para no cesar en el intento de entender cómo diagnosticarlos y curarlos.
El gran desafío es crear métodos de prevención y de detección temprana. Y para ello es preciso contar con un consenso que abarque a toda la sociedad.
Fuente. Muy interesante
El mejor cítrico para el mate
Conocé los beneficios que salen de la combinación entre un cítrico y una planta milenaria que ayudan a bajar de peso
El mate tiene una profunda tradición en Argentina, ya que se vincula con la historia, el trabajo y el encuentro. También, muchos lo eligen por sus beneficios para la salud, debido a su capacidad para Esta infusión, que forma parte del día a día de millones de argentinos, se puede incluir en la dieta para aprovechar sus propiedades diuréticas que, sumadas a la cantidad de agua de la infusión, ayuda a eliminar las toxinas y bajar de peso.
Adelgazar: qué agregarle al mate para quemar la grasa corporal
El mate tiene propiedades diuréticas y adelgazantes, por lo que al combinarlo con otras hierbas y especias se pueden potenciar sus beneficios. En ese sentido, el mate con limón y jengibre es la mejor infusion para eliminar la grasa corporal y la retención de líquidos del abdomen, específicamente.
Por sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias, el mate con limón y jengibre acelera el metabolismo y aumenta la temperatura corporal. El limón en particular ayuda a alivianar el cuerpo, equilibrando el PH y promoviendo la eliminación de toxinas.
Además, el limón es un quemador de grasa abdominal, debido a que es fuente de fibras y contribuye al control del hambre. Tomar mate con limón ayuda a deshinchar el organismo y eliminar la retención de líquidos.
Por su parte, el jengibre tiene compuestos bioactivos que mejoran la digestión y contribuyen a la eliminación de grasas, ya que acelera el metabolismo. Además, también es un desintoxicante natural que activa el trabajo del hígado y posee acción diurética, lo que reduce la retención de líquidos.
Varios estudios sugieren que el jengibre puede tener un impacto positivo en la pérdida de peso al aumentar la temperatura corporal y reducir el hambre.
Comienzo de clases
Guía de orientación Violencia escolar
Es aquella que se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles de quiénes la conforman: padres, alumnos, docentes, directivos.
Son el producto de mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia social.
Comportamientos conflictivos en la escuela
Disrupción en las aulas: Situaciones de aula en que algunos alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase interfiriendo en el aprendizaje de los demás.
Problemas de disciplina (conflictos entre docentes y alumnos): Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia como la resistencia, el desafío, el insulto a docentes, que pueden desestabilizar la vida cotidiana en el aula.
Acoso ente pares (bullying): Conducta de hostigamiento o persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien elige como blanco de repetidos ataques.
Vandalismo y violencia física: son fenómenos de violencia, ya sea contra objetos o personas, respectivamente.
Acoso y abuso sexual: Son atentados a la dignidad y libertad sexual que pueden presentarse verbalmente (con frases o insultos obscenos) o a través de conductas como obligar a participar de situaciones de carácter sexual con coacciones.
Ausentismo: Abandono de las responsabilidades académicas (por su relación con problemas de convivencia).
Tipos de acoso escolar (bullying)
Exclusión y marginación social (ignorar a alguien, no dejarlo participar).
Agresión verbal (con insultos, a través de burlas, apodos ofensivos, hablando mal de otro/a, sembrando rumores o mentiras, ridiculizándolo/a).
Agresión física indirecta (robando, rompiendo e escondiendo las cosas a otro).
Agresión física directa (a través de golpes, palizas, empujones).
Intimidación/amenaza/chantaje (amenazar a alguien para ser temido, obligarle a hacer cosas que no desea).
Acoso sexual (de tipo verbal o conductual).
Ciberacoso o cyberbullying (conductas en las que cualquiera de los otros tipos de agresiones se realiza grabando la agresión y difundiéndola mediante el teléfono celular o internet, o se utilizan estos medios para acosar a la víctima fuera del recinto escolar).
Características del bullying
Intencionalidad en la agresión, sea física, verbal o virtual.
Desequilibrio de poder entre el acosado/a y el acosador/ora.
Indefensión de la víctima, que no es capaz de salir de la situación por sí sola.
Es contra una persona concreta y no contra un grupo.
Repetición de la agresión a lo largo de un tiempo y de forma constante, en cualquier lugar de la escuela o fuera de ella.
Las acciones se vertebran en torno a diferentes actores: hostigador /acosador/a, hostigado/acosado/a, seguidores y espectadores/testigos.
No es bullying
No ser amigo de alguien.
No querer pasar tiempo con alguien.
Habituales “bromas”, malas palabras, juegos bruscos o peleas esporádicas que se dan entre compañeros y compañeras en la escuela.
Consecuencias del bullying
El acoso escolar posee efectos negativos para todos los implicados. Las víctimas sufren ansiedad y angustia, rechazo y fobia a la escuela, así como un deterioro de su autoestima e intentos de suicidio (en casos extremos); los agresores/as aprenden a establecer vínculos de dominio y sumisión que afectan a su desarrollo interpersonal y social y, los observadores/as desarrollan sentimientos de culpabilidad o desensibilización ante el sufrimiento ajeno e incrementan el temor de ser victimizados, entre otros.
LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ESCOLAR IMPLICARÁ CUATRO NIVELES DE INTERVENCIÓN: INSTITUCIONAL, FAMILIAR, GRUPAL E INDIVIDUAL
Documentos
Ley N° 26.892 (Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas).
Ley N° 223 (Sistema Escolar de Convivencia en el ámbito de la CABA).
Ley N° 2366 (Tecnología de la Información y la Comunicación. Violencia contra y entre niños, niñas y adolescentes. Prevención y asistencia – CABA).
Guía de Orientación Educativa – Abordaje Cooperativo y Pacífico de Conflictos en la Escuela – Buenos Aires Ciudad. Disponible en:
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/conflicto.pdf
Guía de Orientación – Bullying. Acoso entre Pares. Disponible en:
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bullying_1.pdf
La Violencia en la Escuelas – Un relevamiento desde la mirada de los alumnos
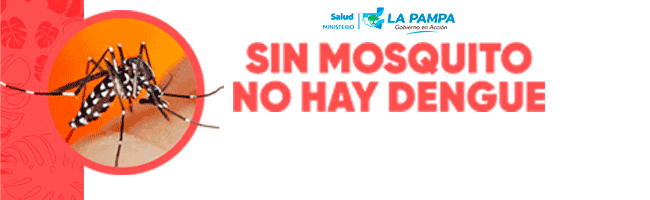

Fractales, geometría escondida en la naturaleza
Estos fascinantes patrones aparecen en la naturaleza y se repiten una y otra vez, dotándola de una belleza matemática sin igual.
Desde las nubes que flotan en el cielo, hasta las ramificaciones de un helecho en el bosque o las afluencias naturales de un río, los fractales aparecen en todas las formas de la naturaleza, casi como ocultos a simple vista, pero revelando sus fascinantes patrones a todos aquellos que se atreven a mirar más de cerca. Se trata de figuras geométricas sin fin, cuyas formas se repiten de forma ininterrumpida y que, aunque no lo parezca, están presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestro entorno.
Los fractales son el gran misterio que une a las matemáticas y a la naturaleza, donde la geometría se transforma en arte y el detalle en una danza de patrones infinitos. Te contamos cómo observar este bello fenómeno en la naturaleza, en el arte e, incluso, en la ciencia, para que puedas observar el mundo desde una perspectiva algo diferente.
¿QUÉ SON LOS FRACTALES?
Sin embargo, antes de ver donde aparecen, es preciso saber qué es exactamente lo que buscamos. Los fractales se identifican como estructuras geométricas cuyo patrón se repite a diferentes escalas, casi como si fuese un bucle sin final. Pero, aunque parezca increíble, no existe aún una definición de fractal que sea completamente satisfactoria, sino que se los suele caracterizar a través de sus dos propiedades principales.
Una es la autosemejanza, que representa la forma en la que los patrones se repiten de forma que, al acercarse o alejarse de un fractal, se pueden observar formas similares, que dan lugar a una apariencia detallada y compleja a cualquier escala. Es como si el patrón se repitiese a sí mismo de manera infinita. También se definen como objetos con dimensión fractal, lo cual implica que no tienen una dimensión entera. Es decir, un fractal puede tener una dimensión fractal de 1.5, lo cual implica que es un objeto más complejo que una línea (dimensión 1), pero menos que un área (dimensión 2).
Es común observar patrones de fractales en diferentes formas en la naturaleza como, por ejemplo, en las ramificaciones de los árboles, en las formas de las nubes, en los sistemas montañosos o en los elementos que presentan una proporción áurea. Además, es común ver como los artistas recrean objetos fractales en sus obras, intentando captar esa esencia caótica, bella y repetitiva que emana de la naturaleza. Incluso, en los últimos años se han incorporado los sistemas fractales a la física o a la computación, como una forma de modelar sistemas complejos o, incluso, comprimir ciertas imágenes.
LOS FRACTALES Y LA NATURALEZA
Al explorar la naturaleza, tanto viva como inerte, encontramos un amplio reino de formas y patrones repetitivos e infinitos, que siguen directamente las leyes de la geometría fractal. De hecho, estos objetos son mucho más comunes de lo que solemos imaginar y aparecen manifestados en un sinfín de contextos diferentes. Uno de los ejemplos más icónicos es el de los copos de nieve, en los que las estructuras hexagonales se repiten de forma continuada tanto si observamos sus cristales individuales, como si nos centramos en las formaciones más grandes.
Otro ejemplo son los sistemas montañosos o las líneas costeras. Ese tipo de fenómenos geográficos responde a los patrones infinitos definidos por los fractales: las montañas suelen mostrar la autosemejanza en la topografía, repitiéndose a diferentes escalas la cadena de picos-valles-crestas, mientras que las líneas costeras destacan por las entradas y salidas del mar, iterándose una y otra vez a cada nivel de detalle.
Los sistemas de ramificación de las plantas no se quedan atrás. Durante el crecimiento, muchos vegetales siguen un patrón fractal, de forma que, al observar cómo las ramas se dividen en otras más pequeñas y esas, a su vez, en otras aún menores, estamos realmente asistiendo a un fenómeno fractal. De forma parecida, las nubes en el cielo toman también formas fractales: su estructura se repite de forma constante debido a los patrones en los que se agrupan las moléculas de agua en el aire.
EL PAPEL EN EL ARTE
Pero la influencia de los fractales se extiende mucho más allá de la propia naturaleza, colándose en el mundo del arte y la cultura de formas de lo más creativas e inspiradoras. Un ejemplo es la escultura y el arte digital, en donde los artistas han experimentado con la creación de diferentes formas tridimensionales basadas en la geometría fractal. Este tipo de obras puede tomar la forma de esculturas tridimensionales de formas complejas o, simplemente, objetos que evocan fenómenos naturales.
Incluso la música se ha visto asolada por la entrada de este movimiento geométrico. En múltiples ocasiones, los músicos han utilizado algoritmos de repetición para componer piezas musicales, basándose en el principio de autosemejanza. Se trata de obras estructuradas en diferentes partes, donde las estructuras se repiten en diferentes escalas temporales, creando composiciones de lo más cautivadoras y sorprendentes. Un ejemplo es la Cello Suite No. 3 de Bach, la cual presenta unos patrones de notas cortas y largas que reaparecen como patrones de frases a una escala mayor.
LA NOVEDAD DE LA CIENCIA DE DATOS
En el mundo de la ciencia de datos y del análisis complejo, los fractales han sido también un soplo de aire fresco, una herramienta de lo más poderosa para comprender ciertos patrones intrincados en grandes conjuntos de información. Por ejemplo, en el estudio de redes y conexiones, los fractales ayudan a comprender y estudiar el funcionamiento de las redes neuronales y la forma en la que se guarda la información en las grandes bases de datos.
También son muy útiles en el proceso de entender la evolución de ciertos sistemas caóticos como el clima, los fenómenos meteorológicos, los mercados financieros o las dinámicas poblacionales. Incluso han entrado en la industria de los videojuegos, utilizándose para generar paisajes y terrenos cada vez más detallistas y reales, de forma que sea posible la creación de mundos virtuales o entornos del metaverso de lo más vastos y variados sin necesidad de tener que diseñar cada uno de los detalles de manera manual. National Geogrphic
La importancia del árbol urbano para mitigar los efectos del cambio climático
Escrita por Carlos R. Anaya1
El árbol como elemento integrador del bosque urbano es indiscutiblemente la herramienta no estructural más importante para mitigar los efectos negativos que está generando el cambio climático. La suma de todos los árboles, ya sean de dominio público, semipúblico o privado conforman el bosque urbano de las ciudades y cada uno de esos elementos deben ser conservados íntegramente, para que en su conjunto podamos beneficiarnos de los servicios ecosistémicos que generan.
¿Árboles correctos e incorrectos?
Ya hace mucho tiempo que se dejó de emplear el término “árboles ornamentales”, debido a que lo estético, si bien no es una cualidad menor, sí es menos significativo al analizar el amplio listado de beneficios que generan. El árbol urbano hoy es sinónimo de salud pública. Las ciudades necesitan árboles, pero no cualquier árbol: “árboles grandes generan beneficios grandes y árboles chicos beneficios escasos”.
A medida que los árboles crecen y/o las especies tienen un mayor volumen potencial, los árboles tienen más hojas, a partir de las cuales se generan los mayores beneficios que el árbol ofrece. Los beneficios no pasan por la cantidad de árboles que tiene una ciudad sino por la calidad de los mismos. No tiene sentido hablar de rankings de árboles por metro cuadrado o de cantidad de árboles por habitante: lo importante es la canopia o la cobertura verde que tiene una ciudad (Fig. 1). Si consideramos, por ejemplo, el tamaño potencial de una especie, no es lo mismo tener en una misma cuadra doce ejemplares de tipa (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze,) que doce ejemplares de lagerstroemia (Lagerstroemia indica (L.) Pers.): la cobertura verde es totalmente diferente.
No sólo nos debemos quedar con el concepto de que los árboles deben ser grandes, sino también seguros y sustentables. Para lograr esos tres objetivos, sin duda la arboricultura debe continuar con el proceso de profesionalización y que en el país haya más técnicos especialistas ya sea en arboricultura y/o en silvicultura urbana. La arboricultura es la disciplina que tiene como objetivo la cría y el cuidado de los árboles urbanos y periurbanos y el objeto de trabajo es el árbol o grupo de árboles. Por otro lado, el silvicultor urbano tiene su tarea en el bosque urbano gestionando no solo la flora sino la fauna, el recurso hídrico, la recreación, la administración, entre otros. En la actualidad lamentablemente la arbolicultura y silvicultura son actividades poco profesionalizadas. La causa fundamental es la falta de educación formal en el país, ya que no existe ninguna universidad que tenga una facultad en la que se puedan formar profesionales.
El axioma básico de la arboricultura es “plantar el árbol correcto en el sitio correcto”. Hoy debemos ir un poco más allá haciendo todo lo posible por aumentar los sitios de plantación, seleccionando la especie adecuada y con determinadas prácticas adecuando nuevos sitios en los que el árbol pueda crecer y desarrollarse para cumplir los servicios para los cuales fue seleccionado (Fig. 2). Con determinadas prácticas podemos, por ejemplo, mejorar el drenaje de un suelo, usar determinadas enmiendas para mejorar la estructura de un suelo, plantar sobre un talud en casos de suelos superficiales, controlar eficazmente plagas o enfermedades específicas, en fin, diferentes prácticas que nos ayudarán a aumentar el abanico de especies a plantar.
¿Qué criterios hay que tener en cuenta para seleccionar una especie de árbol?
Cuando queremos seleccionar especies para un determinado sitio, de las 60 a 70 mil especies arbóreas que existen en el planeta, sólo nos quedamos con un puñado, fundamentalmente porque desconocemos gran parte del material vegetal y los viveros no las producen. En la Segunda Conferencia Internacional de Diversidad del Bosque Urbano que tuvo lugar en Melbourne en 2016, se concluyó que la biodiversidad del bosque urbano es una solución a las amenazas generadas por el cambio climático, relacionadas con estreses tanto bióticos como abióticos. En general las ciudades tienen una alta biodiversidad, pero el problema es que tienen pocas especies dominantes, o sea pocas especies con alta frecuencia. La biodiversidad no sólo se debe buscar en lo relativo a especies diferentes, sino también dentro de cada especie (especies clonadas o de semilla), a la composición etárea de los árboles, la estructura y sus formas. Cuando se habla de composición botánica de una población, una de las propuestas más aceptadas es la de Santamour que se conoce como la regla 10-20-30. Sugiere no plantar más del 10% de una misma especie, no más de un 20 % de un mismo género y no más de un 30% de una misma familia, a fin de lograr variabilidad y mayor plasticidad antes eventos negativos.
Si bien el secreto es seleccionar la especie correcta, el trabajo no culmina con esa acción, sino que en el vivero se debe elegir al árbol adecuado en cuanto a calidad de cultivo, descartando las plantas con defectos y culminar el proceso con una correcta plantación, tema que no es menor cuando las condiciones de suelo y clima no son las ideales. Por último, en la actualidad surge en interrogante de utilizar especies exóticas o nativas. La discusión no debe pasar en plantar exóticas o nativas. Los árboles no reconocen límites geopolíticos y cada planta, independientemente de su origen, puede cumplir una excelente función de mitigación de problemas en el ambiente de un determinado sitio. Por ejemplo, en una zona industrial de la ciudad se deberían elegir especies cuyas hojas puedan retener determinado particulado para minimizar problemas respiratorios en la población y la función la podrán cumplir determinadas especies independientemente de su origen.
La importancia de una “correcta” poda
La arboricultura es una actividad muy dinámica, con paradigmas que van cambiando debido a la investigación y al desarrollo tecnológico, de ahí la importancia de la continua actualización. Un ejemplo claro es lo referido a la poda de los árboles (Fig. 3). Manejar el arbolado en porte natural es la mejor alternativa a los efectos de maximizar beneficios y minimizar costos de mantenimiento.
Los árboles son organismos que se construyen por el equilibrio que alcanzan entre los procesos endógenos y los estímulos exógenos ejercidos por el ambiente que los rodea, disponiendo los diferentes vástagos, tanto aéreos como radiculares. Cuando hablamos de brotación tras un estrés, como puede ser por la consecuencia de una excesiva poda, la reacción del árbol no es anárquica, sino que el árbol reacciona tratando de recomponer su estructura fotosintética. Esos brotes, denominados reiterados o vulgarmente chupones, son estructuras que desde la fruticultura nos enseñan a eliminar por cuestiones productivas. No es el caso de los árboles urbanos. Esos reiterados están cumpliendo una función y no se deben eliminar.
El concepto de poda de aclareo a los efectos de mejorar la entrada de luz y la mayor permeabilidad de la copa al viento, hoy es una práctica no recomendada. La fruticultura, si la recomienda a fin de mejorar la entrada de los rayos solares en el interior de la copa para activar yemas y por cuestiones sanitarias. Las ramas en la copa del árbol cumplen una función de amortiguación de las fuerzas dinámicas, fundamentalmente generadas por el viento. Las ráfagas y la turbulencia generan cargas de diferente frecuencia e intensidad causando complejas reacciones dinámicas.Los movimientos no coordinados actúan disipando la energía evitando que se transmita enteramente al tronco y las raíces y ante un defecto el árbol pueda fallar, evitando quebrarse o descalzarse del suelo. Otro aspecto de la importancia de las ramas internas es durante los períodos de altas temperaturas que la copa externa para evitar pérdida de agua cierra las estomas y las ramas internas, sombreadas pueden llevar adelante el proceso. Asimismo, la poda sanitaria, a menos que se trate de situaciones de riesgo es importante replantearla ya que independientemente del efecto de amortiguación son fuente de biodiversidad ya que son nichos ecológicos para la vida de otros organismos.
Reflexión final
Profesionalicemos la arboricultura. Plantemos y mantengamos árboles en las ciudades, grandes en porte natural, seguros y sustentables. Investiguemos e incorporemos especies que puedan mitigar los diferentes problemas que pueda haber en cada barrio de cada ciudad, teniendo en cuenta una adecuada biodiversidad. Advertir que cuanta más poda necesiten los árboles, será consecuencia de haber partido de una inadecuada selección de especies, de una mala calidad de planta y/o de un inadecuado manejo de los árboles. Demandemos a los viveros la producción de árboles de calidad.
Datos del Autor
1 Carlos R. Anaya es Ingeniero Agrónomo y Arborista Certificado. Actualmente ocupa la función de presidente de la Asociación Civil de Arboricultura.
INVESTIGA ciencia y tecnología UNLP
¿Por qué los hongos son llamados la carne vegetal?
Por Damián Natalichio
Bajos en calorías y grasas: Son bajos en calorías y grasas, lo que los convierte en una opción saludable para aquellos que buscan controlar su ingesta calórica o reducir la cantidad de grasas saturadas en su dieta.
Buena fuente de proteínas: Aunque no son tan ricos en proteínas como la carne, son una fuente decente de este macronutriente. Además, contienen aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo.
Ricos en nutrientes: Son una buena fuente de nutrientes como las vitaminas del grupo B (especialmente B2 y B3), ácido fólico, hierro, zinc y potasio.
Alto contenido de fibra: La fibra es esencial para una buena salud digestiva. Contienen fibras que pueden ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y regular.
Antioxidantes: Algunos hongos contienen antioxidantes, como el selenio y la ergotioneína, que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo del daño oxidativo.
Refuerzan el sistema inmunológico: Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en los hongos, como los beta-glucanos, pueden ayudar a estimular el sistema inmunológico y mejorar la respuesta del organismo a las infecciones.
Bajos en colesterol: No contienen colesterol y pueden ser una excelente alternativa en las dietas diseñadas para reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol.
Versatilidad culinaria: Son muy versátiles en la cocina y pueden utilizarse de diversas maneras, ya sea en platos salados o como complemento en ensaladas, sopas y guisos.
Cómo usar hongos en la cocina
Los hongos son ingredientes versátiles en la cocina y pueden utilizarse en una variedad de platos para agregar sabor, textura y valor nutricional. Aquí hay algunas formas comunes de usarlos en la cocina:
- Salteados o salteados al ajillo:
- Córtalos en rodajas o trozos.
- Calienta una sartén con aceite de oliva o mantequilla.
- Agrega los hongos y saltea a fuego medio-alto hasta que estén dorados.
- Añade ajo, hierbas frescas o especias para dar más sabor.
- Sopas y guisos:
- Agrégalos a sopas y guisos para mejorar el sabor y la textura.
- Puedes utilizarlos enteros o cortados en trozos, según tus preferencias.
- Rellenos:
- Utilízalos como relleno para empanadas, pasteles o quesadillas.
- Combínalos con otros ingredientes como espinacas, queso y hierbas.
- Salsas:
- Incorpóralos a salsas para pasta, arroces o carnes.
- Cocina los hongos con cebollas y ajo antes de añadir líquidos y reducir para hacer una salsa sabrosa.
- Ensaladas:
- Agrégalos crudos o cocidos en ensaladas para dar un toque terroso y una textura única.
- Combina con hojas verdes, frutas, frutos secos y aderezo.
- Acompañamiento para carnes:
- Sírvelos como acompañamiento para carnes a la parrilla o al horno.
- Puedes hacerlos a la parrilla con hierbas y especias.
- Risotto:
- Incorpora hongos a un risotto para darle sabor y profundidad.
- Añade los hongos al final de la cocción para que conserven su textura.
- Pizzas y focaccias:
- Agrega hongos cortados finamente como un ingrediente adicional en pizzas o focaccias.
- Combinan especialmente bien con quesos y hierbas.
- Rellenos de pasta:
- Utiliza hongos en rellenos de pasta como ravioles o tortellini.
- Combina con queso ricotta, espinacas y nueces para obtener un sabor equilibrado.
- Hamburguesas vegetarianas:
- Incorpora hongos picados a hamburguesas vegetarianas para mejorar la textura y el sabor.
- Puedes mezclarlos con legumbres, granos y especias.
Recuerda lavar bien los hongos antes de cocinarlos y ajustar los tiempos de cocción según la receta específica que estés siguiendo. Además, experimenta con diferentes variedades, como champiñones, shiitake, portobello o porcini, para obtener una variedad de sabores y texturas.
Es importante tener en cuenta que no todos los hongos son comestibles, y algunas variedades pueden ser tóxicas. Por lo tanto, es fundamental adquirirlos de fuentes confiables y, en caso de duda, consultar a un experto en micología o comprarlos en establecimientos de confianza.
Repelentes
Especialistas del CONICET brindan recomendaciones sobre su uso
Juan José García y Laura Harburguer analizan opciones para prevenir las picaduras de mosquitos.
Una de las únicas herramientas que tienen los seres humanos para contrarrestar los efectos de las invasiones de mosquitos son los repelentes. ¿Cuáles son los más efectivos? ¿Cómo deben utilizarse para sacarles el máximo provecho? “En las farmacias o los supermercados se venden repelentes en aerosol, spray, gel o crema con tres principios activos, que son el denominado DEET, o N-Dietil-meta-toluamida, el IR3535 y la Icaridina. Los repelentes con cualquiera de estos tres activos son iguales de efectivos, no varían según la marca o varían levemente, así que lo más importante es guiarse por el precio. No se justifica pagar de más”, señala, en medio de la ola de mosquitos que azota a la ciudad de Buenos Aires, AMBA y regiones de la zona central del país, Juan José García, especialista del Laboratorio de Patología de Insectos Vectores del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET-UNLP). “Solo es necesario leer atentamente las recomendaciones de uso que están en el frasco y seguirlas al pie de la letra”.
Para la investigadora del CONICET en la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF), Laura Harburguer, el uso de repelentes es necesario a pesar de que los mosquitos de la inundación que están invadiendo en estos últimos días, de la especie Aedes albifaciatus, no respondan de manera demasiado eficiente a ellos. “Según nuestros estudios, el componente más efectivo de los tres disponibles en el mercado es el DEET”, asegura. “Las diferentes formulaciones que uno puede encontrar en el mercado conteniendo DEET van del 7% hasta casi el 30%. Ese porcentaje es lo que va a determinar la duración del efecto repelente sobre la piel”.
García coincide: explica que la duración del repelente solo depende del porcentaje de concentración que tengan de alguno de los tres compuestos activos. “Los activos pueden estar en un porcentaje de entre 7,5%, 15%, 25% y 30%. A más porcentaje, más duración. El que tiene 30% de DEET que puede alcanzar hasta 10 horas de protección, y el que tiene 7,5% en 3 o 4 horas de protección. El IR3535 generalmente se encuentra al 20% de concentración y su poder de repelencia es un poco más corto, aproximadamente entre 6 y 7 horas, puede haber de 8 horas también. En cuanto a la Icaridina, los que tienen son al 20% en general y aseguran también entre 8 y 9 horas de protección. Todas funcionan perfectamente contra los principales mosquitos que nos afectan, pero la ventaja que yo veo de la Icardina es que es menos grasoso, menos oleoso, por lo tanto la piel no queda aceitosa”.
Lo importante, según Harburguer, es tener en cuenta si uno va a exponerse al aire libre mucho tiempo. “Entonces conviene utilizar productos que tengan mayor porcentaje del ingrediente activo, leer los rótulos de los envases, que indican cuánto dura y cómo utilizarlo, y también tener en cuenta sobre quién se va a aplicar. Hay personas que transpiran más, personas que transpiren menos, personas que emiten más olor que otros, que son más o menos atractivos para los mosquitos. Todo depende de la actividad que uno esté desarrollando. Si uno está en un día donde hace mucho calor, probablemente la reaplicación tenga que ser mayor. Si uno se va a meter en una piscina, se va a meter en la playa, también va a tener que hacer la reaplicación más frecuente. Siempre lo que hay que hacer es seguir el rótulo con las indicaciones que propone el fabricante”.
En cuanto al uso en niños, Harburguer puntualiza que “en general, menores de un año, no se recomienda el uso de repelentes que contengan estos productos, ni DEET, ni IR35, ni Icaridina, sino los que tienen citronela, porque son menos irritantes y pueden traer menos complicaciones sobre la piel de los niños pequeños”. En tal sentido, García acota que la citronela “está recomendada para bebés o chicos menores pero no hay que olvidarse de volver a aplicarla mucho más frecuentemente que los otros productos. Porque el aroma de la citronela es muy fuerte, pero la efectividad no es tanta, así que es necesario volver a aplicarla cada 45 minutos o una hora”.
Un poco de historia
Los primeros repelentes, recapitula Harburguer, surgieron hace 70 mil años y estaban hechos para ser usados de forma espacial, no directamente sobre la piel. “Se usaban cenizas de distintos árboles que se quemaban y se esparcían alrededor de las camas hechas con hojas y paja donde dormía el hombre en esa época”, cuenta la científica, que todos los días en su laboratorio se dedica a hacer investigaciones con extractos de plantas y otros productos naturales con el objetivo, a futuro, de diseñar un repelente alternativo a los comerciales. “Esas cenizas evitaban que los insectos se suban a la cama, porque les dificultaba caminar sobre esas cenizas y además porque los deshidrataba. Más adelante, ya en el 1800, se descubrió la flor del piretro. Una planta que tiene un componente que se llama piretrinas. Las piretrinas también se demostraron que eran repelentes, entonces lo que se hacía era recoger los pétalos de estas flores de piretrinas y también se las usaba cerca de cerca de donde el hombre desarrollaba sus actividades. Luego lo que se hizo fue comenzar a impregnar distintas superficies con estas piretrinas y a quemarlas, y así surgieron los primeros espirales. Después de eso, ya aparecen las sustancias sintéticas. Por un lado están los piretroides, que son derivados de las piretrinas y hoy se usan para impregnar los espirales, las tabletas o los líquidos termoevaporables, y más adelante, más o menos en 1950, aparece el DEET, que como ya dijimos hoy es uno de los principales componentes de los repelentes en spray o en crema”.
La recomendación más importante a la hora de utilizar los repelentes actuales, señala García, es la forma de colocación. Se debe aplicar el producto en la mano y luego esparcirlo por brazos, cara, cuello o piernas. “No usar directamente el spray o el aerosol sobre el cuerpo, ni de uno ni de nadie más, porque eso va a penetrar y puede irritar ojos, puede ingresar a organismo por labios, y las personas reaccionan distinto ante estos tipos de activos y pueden tener algunas consecuencias indeseables. Sobre todo en menores”, advierte el científico. “Que no se rocíen el cuerpo y la cara con el producto porque puede haber distintas sensibilidades al activo”, asegura. En cuanto a otro tipo de remedios caseros contra los mosquitos o estrategias alternativas, las desestima. “Realmente de las que circulan por internet y evaluamos su eficacia, no encontramos ningún tipo de eficacia”, dice.
Para Harburguer, una última cuestión importante es no pulverizar con los productos de venta libre en aerosol que se usan para matar mosquitos en telas. “Los repelentes fueron diseñados para pulverizar sobre el ambiente, y tienen dosis de insecticidas altas. Si uno los aplica sobre una remera o en la cama es igual de peligroso, porque pueden llegar a ser tóxicos en contacto con la piel”, dice. Y concluye: “De todas formas, mientras estemos en nuestra casa y no en el exterior, lo ideal no es utilizar repelentes sino usar todos los medios físicos posibles para impedir el ingreso de mosquitos. Usar mosquiteros, tules en las cunas de bebés y repelentes espaciales como espirales, pastillas o líquidos termoevaporables. Las espirales son las más potentes, pero hay que tener en cuenta las recomendaciones de no utilizarlo con personas asmáticas por ejemplo. Y para el resto, solo usarlos colocándolos a más de dos metros de distancia. Por eso siempre hay que seguir las instrucciones para poder utilizarlo de forma correcta. Y lamentablemente, cuando estamos al aire libre, no nos queda mucha más alternativa que el uso de repelentes”, concluye.
Por Cintia Kemelmajer
El agua hierve y desaparece, los diluvios y las inundaciones llegan
Por José Seoane, Emilio Taddei
La anteúltima semana de agosto se celebró a nivel global la llamada “semana del agua”. Promovida desde 2015 por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (Stockholm International Water Institute), con la participación de cientos de expertos, funcionarios, empresarios y miembros de las ONG.
Replicada por todos los organismos internacionales y regionales, la convocatoria oficial se hizo bajo la consigna “semillas de cambio: soluciones innovadoras para un mundo con conciencia hídrica”. Más allá del título esperanzador, la preocupación de las instituciones y elites globales no podía estar más justificada. Como lo admitió el propio Secretario General de Naciones Unidas recientemente, hemos entrado en la “era del hervor global” (Seoane, 2023b)
Vivimos la aceleración del cambio climático, con el mes de julio más cálido desde que se tienen registros, que conllevará, muy posiblemente, alcanzar un nuevo récord anual en la elevación de la temperatura del planeta en 2023. Allí está la ola de calor que golpea el hemisferio norte, con un reguero de incendios que, como cinturón de fuego, cruza el globo, paralelo a la línea del ecuador, de punta a punta. Esa es la realidad climática de Sudamérica experimentando uno de los inviernos más calientes de su historia, llegando en ciertas regiones a marcas que hacen empalidecer a la primavera y auguran un verano más tórrido y abrasador del pasado ya signado por sucesivas olas de calor bajo el efecto prolongado del fenómeno de La Niña. Presente que plantea hacia adelante un escenario más que preocupante bajo los estimados efectos del despliegue de un “Super Niño” en el contexto del agravamiento de la crisis climática (Seoane, 2023a).
En este contexto, tanto por su dimensión como por sus consecuencias sobre la vida humana y no humana en el planeta, el deterioro de las fuentes de agua, particularmente del agua dulce y/o potable, constituye la dimensión más dramática de este cambio climático en curso. No se trata de un futuro posible, sino de un proceso que está ocurriendo ahora mismo, acentuado además por un modelo de apropiación y explotación de bienes naturales que llamamos “extractivismo” y que sobreutiliza y contamina volúmenes crecientes de recursos hídricos bajo la lógica del saqueo; es decir, en beneficio de un sector reducido de empresas y productores y, en la mayoría de los casos, para su comercio y consumo fuera de las regiones donde se realiza tal despojo y orientado a sostener un “modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2021).
Numerosas son las evidencias de esta crisis hídrica que hoy afrontamos; crisis hidrológica deberíamos decir, para dar cuenta de su raíz social no natural; o más específicamente la transformación capitalista neoliberal de un bien abundante, reproducido en ese ciclo del agua que fue natural durante millones de años, en escaso. Hemos conocido en las semanas pasadas la problemática de la falta de agua dulce que abastecía a la región metropolitana de Montevideo y alrededores y que llevó a utilizar fuentes salobres, transformando el agua de grifo en imbebible; una situación más aguda de lo ya vivido en San Pablo (Brasil) y El Cabo (Sudáfrica) en los años pasados y que amenaza repetirse en esas y otras urbes del Sur del mundo. Conocemos también los efectos socioeconómicos de la falta de lluvias y los calores intensos en la producción agrícola siguiendo la experiencia reciente de la Argentina que perdió casi la mitad de sus cosechas y un tercio de sus exportaciones, agravando la crítica situación de endeudamiento externo y presiones devaluatorias. También Centroamérica ha sido afectada por las sequías y, en particular, la falta de lluvias ha situado en un punto crítico el nivel del agua en el Canal de Panamá. Hoy se avista alrededor de su entrada casi un centenar de buques esperando, por la reducción obligada en su cruce debido a la escasez de agua; un verdadero atascamiento marítimo que da cuenta también del impacto económico global de la crisis que vivimos. También lagos y ríos se han visto afectados por esta situación; entre ellos, el lago Titicaca –centro socioeconómico y religioso del imperio incaico y hoy de la vida en el altiplano- registra actualmente una disminución histórica en el marco de la sequía que viene sufriendo la región. Similares consecuencias afectan hoy al Lago Ness –el del afamado monstruo-, al Mar Caspio, y a la mitad de los lagos del mundo. Y también, en estos últimos meses, se ha alertado por la baja del caudal del río Rin en Alemania o sobre el avance de los procesos de desertificación en España o en regiones del África, solo muestras de la proyección global de estos fenómenos.
Pero, como señalamos, la responsabilidad de esta crisis no sólo corresponde al cambio climático –y su impulsor, el capitalismo fósil- sino también al extractivismo, incluido el llamado “extractivismo verde”, que avanza sobreconsumiendo y contaminando el agua. Allí están, entre otros, los proyectos megamineros presentes y los futuros que se anuncian como pretendida solución al subdesarrollo o, más modestamente, a la falta de divisas. Por ejemplo, con el avance del Proyecto José María de explotación de cobre, oro y plata localizado en el extremo noroeste de la provincia argentina de San Juan, afectada en los últimos años por una intensa crisis hídrica. Y también están allí las resistencias, de tantas poblaciones que se levantan contra este despojo y destrucción de las condiciones de vida. Son esos cuestionamientos los que impugnan hoy, por ejemplo, al proyecto Tambor en el departamento de Tacuarembó (Uruguay) que avanza en la producción de hidrógeno “verde” para exportar a Europa en base a la apropiación de abundantes recursos hídricos, particularmente de las aguas subterráneas de los acuíferos Arapey y Guaraní, este último compartido por Uruguay con Brasil, Paraguay y Argentina.
Asimismo, las olas de calor invernales están provocando el deshielo y evaporación de nieves y glaciares, comprometiendo el aprovisionamiento de agua dulce en el periodo seco de los próximos meses de primavera y verano. Por otra parte, la Antártida registra los niveles de hielo más bajos para esta época del año desde que comenzaron los registros hace casi medio siglo atrás.
Pero el agua no sólo desaparece, sino que también hierve. La elevación de la temperatura no solo afecta a los continentes sino también a los océanos y mares. Un incremento sostenido que viene siendo consignado en los últimos años y que durante los meses recientes ha alcanzado récords históricos, superando en agosto el máximo registrado para estas fechas en 2016, año en el que El Niño estaba en su momento más álgido. El calentamiento de mares y océanos tiene y puede tener consecuencias gravísimas sobre los ecosistemas y las corrientes oceánicas. Sobre ello, científicos vienen alertando respecto de la ralentización e inestabilidad de la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) corriente oceánica que, de cierto modo, regula la temperatura global y sirve a preservar la vida en el planeta.
El agua hierve y desaparece sobre la tierra; pero, en este enloquecimiento del clima producido por el Capitaloceno, regresa furiosamente en formidables tormentas, diluvios, huracanes e inundaciones. Allí se cuentan las terribles lluvias e inundaciones recientes en el este y oeste de los EE.UU., en la India, en la propia China, en el sur de Sudamérica.
Frente a estos diferentes procesos, la convocatoria institucional reciente a la “semana global del agua” -recuperando los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de marzo de este año, la primera de este tipo desde 1977- reconoce que “la mayoría de nuestros sistemas actuales se basan en el supuesto de que siempre habrá un suministro fiable de agua, pero eso ya no será así” y que, en ese sentido, afrontamos “una crisis mundial del agua en la que por primera vez hemos traspasado el límite planetario de seguridad para el agua…[una] metacrisis de riesgos crecientes” que requiere “innovación y replanteamiento de la forma en que utilizamos, valoramos y gestionamos el agua” (Water World Week, 2023, la traducción es nuestra).
Entonces ¿cuál es ese replanteamiento en el uso, valorización y gestión del agua que promueven hoy los organismos y las élites globales? En relación con la primera dimensión, se trata de modificar hábitos y costumbres para promover, en el mejor de los casos, -o imponer a la población, si la transformación subjetiva falla- un creciente racionamiento en el uso del agua. La segunda dimensión justifica y promueve la valorización monetaria; es decir, la mercantilización del recurso, como parte de la pretendida gestión neoliberal eficiente de la escasez. Y la tercera impulsa el despliegue de una gobernanza público-privada del bien capaz de asegurar el control y monitoreo de las fuentes hídricas conocidas y la búsqueda y apropiación de nuevas fuentes, incluso, haciendo gala del solucionismo tecnológico, con el reprocesamiento de aguas residuales o contaminadas o la desalinización del agua de mar.
Así, lejos de modificar, regular o prohibir las actividades o matriz productiva responsables de la crisis hídrica, el paradigma global avanza decisivamente en su control y apropiación institucional-corporativa impulsado y legitimado por discursos y prácticas que promueven poderosos actores globales. Se trata de actores que conforman el llamado “gobierno mundial del agua”, desde organismos internacionales -en especial el Banco Mundial-, corporaciones multinacionales y fondos de inversión, instituciones académicas y científicas, y una vasta red de las ONG, que desde hace al menos tres décadas tienen un papel importante en la elaboración y difusión a escala global de paradigmas hídricos pro-mercado. Estos se traducen en recomendaciones a los gobiernos (en particular, de los países del Sur global) de políticas públicas que fortalecen el proceso de mercantilización del aguay que atentan contra la vigencia del derecho universal a su acceso como bien público y gratuito.
Un ejemplo reciente de estas políticas es la elaboración y difusión del modelo de “almacenamiento hídrico” hecha por el Banco Mundial (Taddei, 2023). Un esquema que propone enfrentar los problemas derivados de la creciente falta de este bien mediante la construcción y/o el aprovechamiento de infraestructuras artificiales (represas, piletas de almacenamiento, etc.) y/o naturales (lagos, humedales, espejos de agua). De forma no explícita e invocando el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, se pretende así garantizar el acceso y la disponibilidad de agua para las actividades productivas consideradas estratégicas priorizando los imperativos de grandes empresas privadas (en particular, de las extractivistas que demandan grandes volúmenes) en detrimento del acceso y consumo doméstico de la mayoría de la población.
Un modelo que, contrariamente a lo que enuncia, tiende a profundizar el sobreconsumo hídrico que actualmente distingue al patrón productivo y de especulación financiera del capitalismo neoliberal que reproduce y profundiza las causas de la crisis hídrica y del calentamiento global que retóricamente se postula mitigar. La novedosa presencia en la Argentina de la empresa de agua israelí Mekorot, denunciada en foros internacionales por las reiteradas violaciones a los derechos humanos al impedir el acceso al agua al pueblo palestino, constituye un ejemplo de la promoción de estas políticas de “almacenamiento hídrico”. En base al acuerdo firmado con el gobierno argentino a comienzos de 2023 y de acuerdos específicos rubricados con distintas provincias (Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y San Juan), esta empresa apunta a realizar estudios sobre las reservas hídricas de nuestro país e intervenir en la formulación de los planes provinciales; lo que ya ha suscitado la emergencia de movimientos y protestas en el marco de la campaña nacional “Fuera Mekorot” y en defensa de la preservación del agua como bien público de acceso gratuito y universal.
Lo que hemos descripto no deja lugar a dudas de la urgencia de promover una estrategia popular unitaria para enfrentar esta situación crítica. No se trata de una invención individual o de una receta programática, allí está en la nervadura de las resistencias, de las prácticas subalternas y populares desplegadas en las últimas décadas. La articulación de estas prácticas y demandas da cuenta de los puntos centrales de la emergencia hídrica que es urgente promover. Una emergencia que: a) detenga inmediatamente todas los emprendimientos extractivistas y avance en un sistema popular de evaluación de sus impactos socioambientales; b) que incremente las regulaciones y tarifas para los sectores sociales que sobreconsumen el agua o para aquellas actividades socialmente necesarias en base al deterioro socioambiental que conllevan; c) que proteja efectivamente bosques, selvas, humedales y territorios desplegando una política efectiva de reforestación y una reforma urbana que incremente el arbolado y las plazas; d) que detenga la política de apropiación estatal – corporativa de las reservas de agua y su mercantilización asegurando su carácter público y universal; e) que desarrolle sistemas de distribución y acceso al agua para los sectores populares al tiempo que desarrolle la infraestructura en los barrios populares que evite los peores efectos de las lluvias y las inundaciones; f) que despliegue una regulación a nivel nacional al tiempo de bridar creciente participación a las comunidades en la defensa y administración del agua. Solo retomando algunos de los señalamientos que emergen de las luchas y movilizaciones recientes. Es urgente, porque ya no habrá suministro fiable del agua, como lo afirma la Water World Week, si los pueblos no se organizan e imponen un cambio de paradigma.
Fuentes: Rebelión
Agrónomos e ingenieras utilizan cañas para elaborar biogás
Por Nicolás Retamar
Científicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) estudian la elaboración de biogás a partir de la caña, una planta que se encuentra a la orilla de los espejos de agua. Si bien ya existen otras formas de generar esta energía renovable (residuos sólidos urbanos, estiércoles de animales y maíz, entre otros) se trata de una alternativa que podría ser de bajo costo y tener alto rendimiento. Con la generación de biogás durante 2022, el país podría abastecer alrededor del 5% de la electricidad que se consumió durante marzo de 2023.
“Desde 2019 venimos trabajando en forma colaborativa con la Facultad de Agronomía de la UNICEN con el fin de utilizar cañas de Arugno para producir biogás. Ellos estudian la parte agronómica y nosotras nos dedicamos a determinar cuánta energía podrían producir. Lo que hacemos es caracterizar las cañas y aplicar un proceso de escala laboratorio para determinar cuál es el potencial energético de esas cañas”, cuenta Verónica Córdoba, docente de la Facultad de Ingeniería e investigadora del Conicet.
El biogás combina metano (equivalente al gas natural) con dióxido de carbono y se genera a partir de un proceso biológico muy singular: un grupo de microorganismos se alimentan de materia orgánica y producen este gas. Aunque la mayor parte de este insumo se destina a la energía eléctrica, también se usa para energía calórica. Además, puede ser separado del dióxido de carbono y utilizarse en autos como gas natural comprimido.
Si bien ya existen plantas de producción en Argentina con residuos sólidos urbanos, materia orgánica o maíz, los dos primeros no tienen la suficiente productividad y el tercero es destinado a otros usos más rentables. En este marco, el objetivo de las especialistas es encontrar una opción que sea eficiente y cuyo precio no sea elevado.
Una caña con energía
La caña es un cultivo que crece con relativa facilidad. De hecho, en Europa está considerada como una especie invasora. Aunque ya hay otros estudios avanzados sobre su productividad como generadora de energía, en Buenos Aires no había análisis al respecto. Por eso, desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN indagan cuál es el crecimiento que tiene, cuál es la productividad de biomasa que genera y bajo qué condiciones de suelo y humedad crece mejor.
Hasta ahora, los estudios que se hicieron con la caña en el laboratorio fueron positivos. “Los resultados que nosotras obtuvimos son promisorios. De hecho, hicimos la comparación con el silaje de maíz y lo que encontramos es que produce valores similares de biogás. Aunque en realidad la generación de energía es un poco más baja con las cañas, tienen mayor productividad por hectárea que el maíz. Entonces, esas diferencias se compensan al final del proceso”, explica Alejandra Manzur, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería.
El silaje de maíz es una técnica agronómica para conservar el forraje que se utiliza para alimentar al ganado u otros animales. De esta manera, una vez que se cosecha puede estar disponible por un período de tiempo mayor al habitual sin perder calidad.
Aunque el silaje de maíz por ahora es el producto más utilizado debido a su rendimiento y cantidad de hectáreas producidas, tiene dos problemas: es caro y además tiene otros fines. Al ser una materia prima que se comercializa, es difícil controlar el precio ya que no solo depende de factores internos, sino del contexto internacional. Además, suele destinarse a la alimentación animal.
En este sentido, las científicas también estudian otras formas de producir biogás. “Se está analizando la producción de mezclas de silajes entre caña y maíz para ver si se pueden obtener mejores potenciales que usando solo uno de los dos”, destaca Córdoba.
También, las especialistas que integran el grupo de Investigación Tecnológica en Electricidad y Mecatrónica examinan las condiciones de la caña si se corta en distintos momentos del año. “Tenemos que seguir avanzando en conocer cuáles serían las mejores condiciones para obtener una máxima producción de biogás”, subraya Manzur.
¿Futura potencia?
Según afirman las especialistas, Argentina tiene un gran potencial para generar biogás. Un relevamiento realizado en 2022 por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura de la Nación determinó que en el país funcionaban 27 plantas industriales que transformaban residuos orgánicos en energía y en un biofertilizante para el campo.
La mayoría de las plantas, que se encuentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se dedican a producir electricidad. Según el relevamiento, el 62 por ciento procesa residuos de origen agrícola-ganaderos como los estiércoles de animales y el silaje de maíz. A su vez, un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba destaca que la producción de biogás creció 10,5 por ciento en 2022.
Esto no se debe solamente a la búsqueda de energías renovables que sean amigables con el ambiente, sino también a una política de Estado que en 2020 avanzó en un marco regulatorio para el uso del biogás en el país e impulsó la compra de biodigestores (tanques cerrados herméticamente donde se descompone la materia orgánica para generar biogás). Aunque todavía se encuentra lejos de las grandes potencias líderes en el rubro, el país aspira a cambiar su matriz energética para reemplazar el uso de combustibles fósiles.
P12
Huella Hídrica
Noelia Freire
¿Alguna vez has pensado cuál es la cantidad de agua que consumes con tus tareas diarias? Y no hablamos solo de uso directo, si no del involucrado con la producción de ellas. Según los últimos estudios, la producción de 1kg de pollo requiere 3.920 litros de agua, la de 1 kg de papel hasta 2.000 litros, 1 kg de arroz asciende a 3.000 litros, un pantalón vaquero utiliza 1.911 litros y desciende a 75 litros de agua cuando se habla de la producción de una pinta de cerveza.
Teniendo en cuenta que hasta 2.000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable, está en las manos de aquellos con acceso al recurso la responsabilidad de hacer un uso responsable de él. Para que los datos de ese uso racional sean visibles y se puedan evaluar, existe un indicador del uso de agua dulce por parte de los individuos, directo e indirecto, conocido como huella hídrica. Te contamos cómo calcular el tuyo.
UTILIDAD Y MEDICIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA
Tener una medida del consumo que cada persona, familia, institución o empresa está haciendo del agua es fundamental para poder analizar qué acciones se están haciendo bien y cuales podrían llevarse a cabo de forma más responsable. Estos datos permiten que, a nivel regional, sea posible establecer ciertos objetivos de manejo eficiente de agua que deben ser acatados por todos los ciudadanos y que permitirían regular el uso del recurso y mantener una correcta racionalización.
La forma en la que se mide es mediante el análisis del volumen de agua consumida, evaporada o contaminada. En el caso de las personas individuales, esta medida se realizará por unidad de tiempo, mientras que, para empresas o instituciones productoras de materia prima, la medida se hará por unidad de masa. Así, si se va sumando el gasto y consumo de agua de una persona a lo largo de su día, se genera la huella hídrica personal diaria, es decir, el volumen de agua por día que ese individuo consume. Ahora bien, sumando la huella hídrica de todas las personas, junto a la de empresas, se obtiene la huella hídrica del planeta.
Para elaborar la huella hídrica de una sola persona se tienen en cuenta todos los procesos diarios involucrados con el agua, ya sean directos o indirectos. En el primer caso, se incluirían todas aquellas actividades como beber y cocinar, lavados, aseo, regadío, etc… Mientras que para el caso de las contribuciones indirectas se incluirían todas las relacionadas con electricidad, combustibles, alimentos o embalajes y residuos.
TIPOS DE HUELLA HÍDRICA
A la hora de llevar una cuenta de los procesos de consumo de agua que colaboran a la creación de la huella hídrica se tienen en cuenta ciertos factores. Así, en función de la procedencia del agua utilizada, así como de la calidad de la misma en el caso de ser usada y luego desechada, los datos seguirán uno u otro análisis. Esas distinciones se materializan en 3 tipos: la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris.
Huella hídrica azul: Sería el indicador del uso que un individuo hace del agua dulce o subterránea, es decir, de aquella que se encuentra en ríos, lagos, embalses o acuíferos.
Huella hídrica verde: Es una medición del uso de agua proveniente de las precipitaciones que no se transforman en corrientes temporales ni en aguas subterráneas. Son aquellos pequeños depósitos de agua acumulados sobre la superficie o en la vegetación.
Huella hídrica gris: Se define como el volumen de agua necesaria para asimilar la carga de ciertos contaminantes presentes tras su uso. Está basado en las concentraciones en condiciones naturales y en las normas de legislación.
LA HUELLA HÍDRICA EN EL DÍA A DÍA
A lo largo del día, todo el uso del agua se va sumando a la huella hídrica personal de un individuo. De esta forma, junto a la huella hídrica de 140 litros de agua que va asociada a una taza de café, se encuentra, por ejemplo, el simple hecho de darse una ducha. En una ducha se consume una caudal de 20 litros / min (llegaría a ser de 5 litros/min si tenemos en cuenta una ducha moderna de bajo caudal). Si consideramos un tiempo de 10 minutos, estaríamos hablando del empleo de unos 50 o 200 litros de agua. Extendido a un año, se alcanza casi un consumo de entre 18.250 litros y 73.000 litros.
Si se analiza ahora el acto de poner una lavadora, se encuentra un consumo de unos 100 litros por lavado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que este proceso requiere también un cierto gasto energético de unos 1 kWh o 2 kWh, lo cual ya tiene su propia huella, se llega a elevar la huella hídrica de un solo lavado a 103 o 161 litros. Pero estos datos corresponderían a la huella hídrica azul ya que la mayoría del agua quedaría contaminada por los detergentes. En este caso, la huella hídrica gris tendría un orden de casi 700 litros.
Para todo aquel que desea calcular su huella hídrica personal, la Fundación Aquae cuenta con una calculadora online. A través de simples preguntas, proporciona el resultado de tu huella hídrica basado en el volumen de agua consumido de manera directa por las actividades cotidianas, así como el que se utiliza para producir lo bienes y servicios consumidos.
National Geographic
ONU: Terminó el Calentamiento Global, ha llegado la Era de la ebullición
EcoPortal
Las altas temperaturas y los incendios forestales están generando caos en el norte de África, Europa y América del Norte. Según los científicos especializados en Calentamiento Global de la ONU, julio está en camino de convertirse en el mes más caluroso registrado hasta ahora. Esta preocupante noticia demuestra la importancia de tomar medidas urgentes para abordar el cambio climático y proteger nuestro planeta.
En una conferencia de prensa sobre el clima el jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió: “La era del calentamiento global ha terminado; ha llegado la era de la ebullición global”, dijo un comunicado de prensa de la ONU.
“Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Comisión Europea están publicando datos oficiales que confirman que julio de 2023 será el mes más caluroso jamás registrado en la historia de la humanidad”, dijo Guterres. “Las consecuencias son claras y trágicas: niños arrastrados por las lluvias monzónicas; familias huyendo de las llamas; trabajadores colapsando en un calor abrasador”.
Según Chris Hewitt, director de servicios climáticos de la Organización Meteorológica Mundial, los registros climáticos de los últimos 173 años indican que los ocho años más cálidos ocurrieron entre 2015 y 2022. Además, se ha observado un calentamiento global significativo desde la década de 1970. Estos datos alarmantes fueron reportados por UN News.
Hewitt señaló que el patrón climático de El Niño que reemplaza al enfriamiento de La Niña significaría la “probabilidad casi segura de que uno de los próximos cinco años será el más cálido registrado”, y que “lo más probable es que” las temperaturas promedio en todo el mundo se incrementen temporalmente. superar la marca de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales durante al menos uno de esos años.
Ante el Calentamiento Global, sólo queda la adaptación
El secretario general Guterres resaltó la importancia de tomar medidas a nivel global en los ámbitos de las emisiones, la adaptación al cambio climático y las finanzas.
“No más dudas. Ni más excusas. No más esperar a que otros se muevan primero”, dijo Guterres en el comunicado de prensa. “Todavía es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar lo peor del cambio climático. Pero solo con una acción climática dramática e inmediata. Hemos visto algunos avances. Un despliegue sólido de energías renovables. Algunos pasos positivos de sectores como el marítimo. Pero nada de esto va lo suficientemente lejos o lo suficientemente rápido. Las temperaturas aceleradas exigen una acción acelerada”.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó la importancia de que los líderes mundiales tomen medidas urgentes en relación al cambio climático. En particular, hizo hincapié en la responsabilidad de los miembros del Grupo de las 20 naciones industrializadas más ricas, quienes son responsables del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esta información fue reportada por UN News.
“Tenemos varias oportunidades críticas por delante. La Cumbre del Clima de África. La del G20. La Cumbre de Ambición Climática de la ONU. COP28”, dijo Guterres en el comunicado de prensa. “Necesitamos nuevos y ambiciosos objetivos nacionales de reducción de emisiones de los miembros del G20… Y todos los actores deben unirse para acelerar una transición justa y equitativa de los combustibles fósiles a las energías renovables, mientras detenemos la expansión del petróleo y el gas, y financiamos y otorgamos licencias para nuevos carbón, petróleo y gas… Y debemos alcanzar la electricidad neta cero para 2035 en los países desarrollados y 2040 en otros lugares, mientras trabajamos para llevar electricidad asequible a todos en la tierra”.
Cuestión de hacerse cargo
El Secretario General, Antonio Guterres, también hizo un llamado para que las corporaciones y las instituciones financieras dejen de evadir su responsabilidad y culpabilidad. Es importante que asuman sus acciones y se hagan responsables de cualquier daño ocasionado.
“Las instituciones financieras deben poner fin a sus préstamos, suscripción e inversiones en combustibles fósiles y cambiar a las energías renovables. Y las empresas de combustibles fósiles deben trazar su movimiento hacia la energía limpia, con planes de transición detallados en toda la cadena de valor: no más lavado verde. No más engaños. Y no más distorsión abusiva de las leyes antimonopolio para sabotear las alianzas netas cero”, dijo Guterres en el comunicado de prensa.
Guterres continuó diciendo que el clima extremo se estaba “convirtiendo en la nueva normalidad” y que las naciones ricas necesitaban apoyar a los países “en primera línea, que han hecho menos para causar la crisis y tienen menos recursos para enfrentarla” desde el principio. inundaciones, sequías, calor e incendios resultantes.
El Secretario General de la ONU ha enfatizado la importancia de que los países desarrollados brinden un apoyo financiero continuo para abordar el cambio climático en los países en desarrollo. Sugirió una contribución anual de $100 mil millones, así como asegurar la reposición del Fondo Verde para el Clima y establecer un fondo para cubrir pérdidas y daños ocasionados por este problema. Estas medidas se discutirán en la próxima Conferencia de las Partes (COP28).
Siguiendo con su discurso, Guterres enfatizó la importancia de establecer un precio al carbono, así como la necesidad de que los bancos de desarrollo proporcionen financiamiento privado asequible para los países en desarrollo. Además, destacó la importancia de aumentar el financiamiento para medidas de adaptación, pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, así como para impulsar el uso de energías renovables.
“La evidencia sobre el Calentamiento Global está en todas partes: la humanidad ha desatado la destrucción. Esto no debe inspirar desesperación, sino acción. Todavía podemos detener lo peor. Pero para hacerlo debemos convertir un año de calor ardiente en un año de ambición ardiente. Y acelerar la acción climática, ahora”, dijo Guterres.
Con información de ecowatch.com
Plantar árboles puede disminuir las muertes por olas de calor en las ciudades
Un tercio de las muertes prematuras atribuibles al aumento de las temperaturas en las ciudades europeas durante el verano de 2015 podría haberse evitado aumentando la cubierta arbórea urbana hasta el 30%, reveló un estudio de modelización publicado en The Lancet. El estudio también constató que la cubierta arbórea reducía las temperaturas urbanas una media de 0,4 grados durante el verano.
Ya sabemos que las altas temperaturas en los entornos urbanos se asocian a resultados negativos para la salud, como insuficiencias cardiorrespiratorias, ingresos hospitalarios y muerte prematura. Este estudio es el mayor de su clase y el primero que analiza específicamente la mortalidad prematura causada por las altas temperaturas en las ciudades y el número de muertes que podrían evitarse aumentando la cubierta arbórea”, afirmó la autora principal, Tamar Iungman, del Instituto de Salud Global de Barcelona.
El objetivo de la investigación, apuntó la experta, es “informar a las autoridades sobre los beneficios de integrar de manera estratégica las infraestructuras verdes en la planificación urbana a fin de promover entornos urbanos más sostenibles, resilientes y contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático”.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores estimaron las tasas de mortalidad de residentes mayores de 20 años en 93 ciudades europeas entre junio y agosto de 2015, unos 57 millones de habitantes en total.
Tras analizar los datos, en base a dos modelos de estudio diferentes, concluyeron que 6.700 muertes prematuras podrían atribuirse a temperaturas urbanas más calurosas durante los meses de verano, un 4,3 % de la mortalidad estival y el 1,8 % de la mortalidad anual.
Una de cada tres de esas muertes (2.644) podría haberse evitado con un incremento de hasta el 30% de la cobertura que proporcionan los árboles, y por tanto, una reducción de temperatura, según esto.
Según el estudio, esto corresponde con el 39,5% de todos los fallecimientos atribuidos a temperaturas urbanas más cálidas, 1,8% de todas las muertes del verano y a un 0,4 % de las muertes anuales.
Los resultados de la investigación apoyan la idea de que los árboles urbanos proporcionan beneficios sustanciales a la salud pública y al medioambiente, aunque sus autores reconocen que el incremento de los árboles debería combinarse con otras intervenciones, como cambiar los materiales de las superficies para reducir las temperaturas nocturnas, a fin de maximizar la reducción de la temperatura urbana.
“Nuestros resultados sugieren que hay grandes impactos en la mortalidad debido a las temperaturas más calurosas en las ciudades, y que estos impactos podrían reducirse parcialmente incrementando la cobertura que dan los árboles para ayudar a enfriar los entornos urbanos”, señaló por su parte el coautor Mark Nieuwenhuijsen, director de Planificación Urbana, Medioambiente y Salud del Instituto de Barcelona de Salud Global.
Aun así, los autores reconocen algunas limitaciones de este estudio. El mismo no pudo realizarse para un año más reciente que 2015, debido a la falta de disponibilidad de datos de población. Además, se utilizó un conjunto de datos de Estados Unidos para construir el modelo de refrigeración en el estudio, en lugar de un conjunto de datos europeo.
Por último, el trabajo se centró en los efectos sobre la salud de las altas temperaturas, pero no analizó las bajas temperaturas. Mientras que las temperaturas frías tienen actualmente un mayor impacto sobre la salud en Europa, se prevé que los impactos sobre la salud debidos al calor superen a los causados por el frío en los actuales escenarios de emisiones, lo que pone de relieve la importancia de adaptar nuestras ciudades ahora.
La menor vegetación, la mayor densidad de población y las superficies impermeables de edificios y calles, incluido el asfalto, provocan una diferencia de temperatura entre la ciudad y las zonas circundantes, un fenómeno denominado isla de calor urbana (REUTERS)
La menor vegetación, la mayor densidad de población y las superficies impermeables de edificios y calles, incluido el asfalto, provocan una diferencia de temperatura entre la ciudad y las zonas circundantes, un fenómeno denominado isla de calor urbana (REUTERS)
Kristie Ebi, de la Universidad de Washington (EEUU), que no participó en la investigación, señaló en un comentario vinculado a la misma: “Básicamente, todas las muertes relacionadas con las olas de calor son evitables; nadie tiene por qué morir de calor. Ante la previsión de que el cambio climático aumente la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor extremas, las comunidades deben conocer las intervenciones más eficaces, en particular el desarrollo y despliegue de sistemas de alerta temprana y respuesta a las olas de calor”.
“Igualmente importantes son los Planes de Acción contra el Calor, que incorporan explícitamente las consecuencias de un clima cambiante en la planificación urbana a largo plazo y detallan cómo modificar la forma urbana y las infraestructuras para aumentar la resiliencia y sostenibilidad de nuestras comunidades ante un futuro aún más cálido. Animar y capacitar a los responsables de la toma de decisiones y a las comunidades locales para que los desarrollen y apliquen es una forma eficaz de promover la resiliencia climática mientras el aumento de las temperaturas sigue haciéndose sentir en todo el mundo. Las herramientas y directrices están disponibles; lo que falta son recursos humanos y financieros para su aplicación. El momento de empezar es ahora”, concluyó Ebi.
Infobae
“Cuerpo –Territorio”
Las problemáticas socioambientales y las consecuencias en la salud
Los impactos del extractivismo en nuestros cuerpos ya no se pueden ocultar. A lo largo de este sur incendiado y en emergencia, los trazos del modelo de destrucción arrasan con los cuerpos y los territorios. La Fundación Rosa Luxemburgo, junto al Instituto de Salud Socioambiental FCM UNR, Médicos del Mundo ARGe Iconoclasistas, cartografiaron la crudeza del mundo actual sobre el cuerpo-territorio de una mujer en una cartilla de libre acceso y distribución.
Nos encontramos en medio de una emergencia climática y ecológica: incendios, inundaciones, mega minería, pueblos fumigados, ríos cercados y envenenados, empresas que avanzan y destruyen nuestros territorios, una justicia ciega. Históricamente, la explotación de los bienes comunes se asienta en una concepción utilitarista que concibe a la naturaleza como una fuente proveedora de materias primas, fomentando el saqueo, la privatización y contaminación de tierras comunales y recursos hídricos. El desarrollo de la industria extractiva afecta de manera directa o colateral a la salud y a las actividades cotidianas, degradando la calidad de vida de las comunidades.
Las violencias a lo largo del tiempo a las que han sido sometidos los pueblos colonizados de América Latina han golpeado tanto a los territorios ancestrales como al primer territorio, el cuerpo. Sobre él se imprimen las consecuencias generadas por el avance de la frontera extractiva, mostrando las dolencias, enfermedades y limitaciones que su expansión provoca.
10 problemáticas socio ambientales en Argentina y Sudamérica y sus graves consecuencias en la salud
Este material educativo y de difusión analiza 10 actividades extractivas y describe concretamente cuál es su impacto al nivel de la salud de nuestros cuerpos.
Es el resultado de los trabajos finales de participantes de los cursos “Introducción al análisis de los procesos de salud en contextos de extractivismos” dictados de manera online por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, durante la pandemia del coronavirus en 2020, y apoyado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Iconoclasistas, luego de un taller de mapeo colectivo dictado en el marco del curso, sistematizó junto a médicos y medicas del INSAA la información, y diseñó este material que denuncia el impacto del extractivismo en nuestros cuerpos y en la salud de las comunidades.
Está disponible para descarga aquí
cuerpo-territorio, extractivismo, actividades antrópicas, salud, minería, fracking, agricultura
Si sos parte de una organización, asamblea barrial o ambiental, de algún centro de salud o colectivo que se encuentre trabajando éstos temas, podes comunicarte con algún punto de distribución y organizar para tenerlo en papel.
Puntos de distribución (informaremos en nuestras redes si se van sumando lugares):
–Observatorio Petrolero Sur (Neuquén)
–Red de Agricultura Orgánica de Misiones (Misiones)
–Instituto de Salud Socioambiental (Rosario)
–Museo del Hambre (Avda. San Juan 2491 CABA)
–Fundación Rosa Luxemburgo (Santiago del Estero 1148 – CABA)
Científicos buscan ‘resucitar’ plantas desaparecidas
Un equipo de científicos, ha identificado 160 especies de plantas desaparecidas
Vivimos en el Antropoceno, una época definida por una presión humana sin precedentes sobre la biodiversidad. En torno al 40 % de las especies vegetales están en peligro de extinción, lo que representa la pérdida de características y recursos únicos y valiosos desarrollados durante millones de años. Por tanto, existe una urgente necesidad de conservación para detener, o al menos retardar, esta tendencia basada en una investigación científica sólida.
Un grupo internacional de científicos ha realizado un complejo estudio sobre el potencial para resucitar más de 360 especies de plantas actualmente consideradas extintas. Aunque muchas de ellas se pierdan para siempre, algunas podrían recuperarse. Es la llamada ciencia de la “desextinción” que tiene como objetivo desarrollar el conocimiento y los métodos para devolver a la vida a las especies extintas.
Unas 32 instituciones han participado en la investigación, incluido el Real Jardín Botánico (RJB) del CSIC. El profesor Thomas Abeli y la doctora Giulia Albani Rocchetti, de la Universidad Roma Tres, han coordinado el estudio en colaboración con Angelino Carta y Andrea Mondoni, profesores de las universidades de Pisa y Pavía, respectivamente.
Reproducir plantas desaparecidas
Muchas plantas se reproducen por semillas que mantienen el potencial para germinar durante décadas o incluso siglos. “Esto plantea la posibilidad de revivir plantas extintas cuyas semillas se conservan en colecciones de historia natural, particularmente en herbarios“, apuntan.
Si se descubre que existen semillas viables, ¿se puede decir que la especie se ha extinguido?, se pregunta el responsable del Herbario MA del RJB-CSIC, Leopoldo Medina, que ha participado en el estudio. El equipo ha identificado unas 160 especies extintas para las que todavía existen semillas en más de 60 herbarios en todo el mundo, “un avance clave”, según Medina.
Para configurar esa lista de plantas candidatas a ser ‘resucitadas’, los científicos han tenido en cuenta criterios como la resistencia de sus semillas al almacenamiento, la edad de los especímenes y la distinción evolutiva de la especie.
Entre las especies aspirantes, se encuentran varias plantas de la familia de las leguminosas (Fabaceae) que incluye Astragalus endopterus, planta endémica de Azores (Portugal). Sus semillas se caracterizan por tener una gran longevidad.
Los riesgos de la digitalización no actualizada
Esta investigación, publicada en la revista Nature Plants, también destaca los riesgos y beneficios de la reciente proliferación de bases y agregadores de datos. Si bien estas herramientas han acelerado el acceso a los datos de biodiversidad, “también pueden difundir información errónea al no actualizar el estado de conservación de las especies“, apunta Medina. De este modo, las acciones de conservación pueden ser engañosas, sobre todo con las plantas en peligro de extinción.
El equipo ha identificado inconsistencias en el estado de conservación registrado entre las principales bases de datos internacionales. De esta forma han descubierto que 15 especies de plantas consideradas extintas en realidad no lo están, ya que se mantienen en jardines botánicos o en el propio medio natural.
“Los resultados de este estudio tienen un alcance importante para la conservación, al brindar herramientas para guiar la primera posible ‘resurrección’ de especies de plantas extintas y para planificar acciones de conservación, incluidas las reintroducciones de especies altamente amenazadas que han sido erróneamente declaradas extintas“, concluye Medina.
Referencia:
Rochetti, G.A., et al., (2022). “Selecting best candidates for resurrecting extinct in the wild plants from herbaria”. Nature Plants.
Ecoportal.net
El potencial de las algas como biocombustible
Las algas como biocombustible cuentan con un potencial de ser otra alternativa de energía renovable. Imagen PX
La inteligencia artificial se presenta como una solución para resolver estas limitantes. El grupo de científicos de Texas A&M Agrilife Research pretende lograr que la producción de algas para biocombustibles sea confiable y económica y aplicarla como energía alternativa en transportes como aviones a reacción.
El líder de este proyecto es un científico y profesor de Biología Sintética y Productos Renovables en el Departamento de Patología y Microbiología Vegetal, Joshua Jan. La Oficina de Energía Fósil del Departamento de Energía de Estados Unidos es quien financia la investigación.
Bajo rendimiento de algas
“La bioproducción basada en algas representa una de las mejores alternativas en términos de energía y carbono para los combustibles renovables y la captura y utilización de CO2”, dicen desde el equipo de investigadores. Pese al fuerte potencial y a los esfuerzos de la ciencia, la comercialización del biocombustible de algas está frenada por dificultades en sus condiciones de cultivo como la penetración limitada de la luz solar, la dinámica de cultivo, sus bajos rindes y la ausencia de tecnificación para la cosecha a gran escala.
Respecto de las condiciones lumínicas, las algas suelen hacerse sombra entre ellas, dificultando la entrada de luz pareja a todo el cultivo. Por otra parte, la deshidratación de las algas una vez cosechadas constituye también costos elevados de manejo a gran escala.
Si el biocombustible de algas superase estas limitantes, podría convertirse en un punto clave para hacer frente a la crisis climática. Actuaría en la reducción de emisiones de carbono y en la presión por la dependencia de los combustibles fósiles. Incluso provocaría un vuelco en la bioeconomía mundial.
Superar los desafíos de las algas para biocombustible
El investigador Yuan cuenta con experiencias exitosas en la búsqueda de métodos para convertir rastrojos de maíz y pastos en bioplásticos y materiales biodegradables y livianos.
Su último proyecto utiliza un modelo de aprendizaje avanzado de inteligencia artificial, cuya finalidad es predecir la penetración de la luz, el crecimiento y la densidad óptima de las algas. Esto permitiría una cosecha continua de algas sintéticas cultivadas en hidroponía, logrando además, un crecimiento rápido a la densidad óptima para permitir la mejor penetrabilidad de luz.
El método implementado por este equipo de científicos, logró batir un récord mundial en lo que se refiere a porducción de biomasa al aire libre. El rango objetivo más reciente del DOE es de 25 gramos por metro cuadrado por día y Yuan junto a su equipo han logrado 43,3 gramos.
“Las algas se pueden utilizar como fuente de energía alternativa para muchas industrias, incluido el combustible para aviones”, dijo Yuan. “Las algas son una buena fuente de combustible alternativo para esta industria. Es una materia prima alternativa para la refinería de bioetanol, sin necesidad de pretratamiento. Es más económico que el carbón o el gas natural. También proporciona una forma más eficiente de captura y utilización de carbono”. Yuan mencionó además, que las algas pueden resultar una buena fuente de alimento para animales.
Biocombustible de algas, ¿una solución definitiva?
El biocombustible de algas se considera una de las soluciones definitivas para la energía renovable, pero su comercialización se ve obstaculizada por las limitaciones de crecimiento, causadas por la sombra mutua y los altos costos de cosecha.
“Superamos estos desafíos mediante el avance del aprendizaje automático para informar el diseño de un cultivo de algas semi-continuo (SAC) para mantener un crecimiento celular óptimo y minimizar el sombreado mutuo“, dijo Yuan. “Se ha demostrado que esta tecnología es asequible y ayuda a impulsar las algas como una verdadera forma alternativa de energía”, agregó.
Ecoportal.net
Plásticos en sangre humana
Por: Ing. Florencia Srur
Cuando hablamos de contaminación ambiental, uno de los principales contaminantes que se nos pueden venir a la mente son los plásticos en los océanos. Un estudio reciente descubrió que los microplásticos pueden encontrarse en nuestro torrente sanguíneo.
Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la humanidad se puso en campaña de encontrar, crear y fabricar algún elemento que pudiese ser maleable, pero resistente. De esta manera, se crean los polímeros sintéticos, más conocidos como plásticos fabricados a partir del carbono del petróleo. Tras su descubrimiento, la humanidad ha hecho de todo con plástico, a tal punto que hoy en día es difícil percibir una vida sin este material. Desde cañerías y cableado, elementos de la vida diaria como botellas, utensilios hasta automóviles y electrónicos como celulares, computadoras y la lista sigue y sigue. Pero, ¿qué pasa cuando es momento de desechar el plástico? Durante muchos años no se pensó en las consecuencias ambientales que podría ocasionar arrojar miles de millones de toneladas de plásticos al medio. Menos se tuvo en cuenta que la degradación de estos lleva entre 100 a 1000 años y que el proceso consiste en la disminución del tamaño del elemento hasta su desaparición. De esta manera, se estima que, por año, 13 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el mar. Esto equivale a que un camión de basura vuelque su carga completa de plásticos por minuto al océano.
Claro que se podría limpiar el mar de plásticos, de hecho, hay programas internacionales que buscan aspirar los plásticos de los océanos, pero, ¿qué pasa con los que tienen un tamaño menor a 5mm? Los microplásticos son aquellos plásticos que se han ido degradando hasta quedar en tamaños diminutos de menos de 5mm hasta, aproximadamente, 0,0007 mm (7000 micrómetros). Este es el peligro real. De esta manera, desde que se descubrió la existencia de estos ínfimos pedacitos de plástico, se han hecho muchas investigaciones científicas para ver qué consecuencias trae específicamente que estemos nadando en un mar de plastiquitos.
Las primeras investigaciones se llevaron a cabo en la determinación de la presencia de microplásticos en distintos puntos del mundo y se encontraron hasta en el Everest y en los casquetes polares. Luego, fue buscar en la fauna acuática, donde su presencia en peces alertó aún más a la comunidad científica. De esta manera, empezaron a experimentar con ratones de laboratorio para ver cuáles eran los efectos de tener microplásticos en el cuerpo, dando como resultado daño celular, estrés oxidativo, secreción de citocinas, inflamación, reacciones inmunitarias, daño al ADN o neurotoxicidad. Entonces, la última pregunta fue ¿tendremos las personas microplásticos en nuestro organismo?
En 2018 fueron encontrados en residuos fecales humanos, dada su infiltración en el agua, cervezas, sal y comida proveniente del mar. En 2020 fueron encontrados en placentas humanas. Y, ahora, en 2022, fueron encontrados microplásticos en el torrente sanguíneo humano. En este último estudio, desarrollado por la Universidad Libre de Ámsterdam, los/as investigadores/as tomaron muestras de sangre de 22 donantes anónimos y examinaron si existía la presencia de cinco polímeros diferentes (componentes básicos del plástico). También se determinó el grado de presencia de cada uno de los polímeros en la sangre. Los resultados fueron alarmantes, tres cuartas partes de los voluntarios tenían plástico en sangre. La concentración global de partículas de plástico en la sangre de los donantes ascendía a una media de 1,6 microgramos por mililitro, lo que es comparable a una cucharadita de plástico en 1000 litros de agua (un tanque de agua domiciliario). Claro que no parece mucho, pero aún no se sabe cuánta cantidad es capaz de provocar en humanos las consecuencias observadas a la salud en ratones de laboratorio. El siguiente paso de estos/as investigadores/as será determinar si estas partículas de microplástico pueden pasar del torrente sanguíneo a los órganos.
Es necesario profundizar en medidas de reutilización y del uso de plásticos que puedan llegar a reciclarse (no todos se pueden reciclar), así como del reemplazo del plástico por tecnologías o elementos no contaminantes. Recordemos siempre, la salud del ambiente también es nuestra salud.
* Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. MPnº 365. Email: florsrur.9@gmail.com
Fuente: Diario El Diario
Investigadores de UBA y CONICET crearon papas que toleran mejor las sequías
Por Sebastián M. Tamashiro
Las papas son versátiles. Se pueden preparar fritas, al horno o hervidas. Sin embargo, su producción es más exigente, ya que demanda gran cantidad de agua. Por eso el cultivo se realiza bajo riego en relativamente pocas regiones de la Argentina.
A través de la biotecnología, un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y del CONICET obtuvo plantas de papa que además de producir más tubérculos, también toleran más la falta de agua. La nueva genética permitiría mejorar los rindes en zonas tradicionales de producción y habilitar el cultivo en nuevos ambientes.
Los investigadores resaltaron la importancia del hallazgo en un contexto de sequías más intensas y frecuentes, producto del cambio climático.
“La papa es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. En la Argentina se producen anualmente 2,8 millones de toneladas que se destinan sobre todo a la demanda interna, ya sea para consumir fresca, para abastecer a la industria o para producir papa semilla. Por cuestiones climáticas, el cultivo se concentra en pocas zonas. Cerca del 50% se hace en la localidad bonaerense de Balcarce y otra parte en las provincias de Mendoza y de Córdoba”, explicó Gabriel Gómez Ocampo, docente de la cátedra de Fisiología Vegetal en la FAUBA e investigador en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA; UBA-CONICET).
“El cultivo es muy sensible al déficit hídrico, que reduce su rendimiento tanto en la cantidad como en el peso de los tubérculos, y por eso es que requiere un riego frecuente. Además, las predicciones climáticas indican que el siglo XXI va a ser más árido, con sequías más severas y prolongadas. En este contexto, buscamos una forma de generar plantas de papa que toleren mejor el estrés hídrico”, agregó.
Por medio de la biotecnología, el grupo de investigación que integra Gómez Ocampo, liderado por Javier Botto, docente de la cátedra de Fisiología Vegetal de la FAUBA e investigador del CONICET en el IFEVA, generó una nueva genética de papas de la variedad Spunta, la que más se produce y consume en la Argentina. “Cuando las comparamos con las plantas ‘normales’, vimos diferencias marcadas en su fisiología, su bioquímica y su morfología. Ya sabíamos que rinden un 15% más en condiciones óptimas, entre otras características.
Los resultados del reciente trabajo del grupo, publicado en la revista científica The Plant Journal, sugieren que esta nueva genética también es más tolerante a una eventual restricción hídrica. Bajo condiciones de sequía moderada, las líneas transgénicas que generaron Gómez Ocampo y colaboradores produjeron tubérculos un 11% más pesados que los de las plantas ‘normales’.
Tecnología moderna para un cultivo ancestral
Gómez Ocampo destacó que esta papa con nueva genética podría tener diversos beneficios, entre los que remarcó la posibilidad de aumentar los rendimientos en las actuales zonas de producción y de realizar el cultivo sin ayuda de riego. Esto permitiría ampliar el abanico de ambientes y condiciones en los que se lleva a cabo.
Por su parte, Javier Botto indicó que “las plantas de papa modificadas genéticamente producen más cantidad de ciertas proteínas —llamadas BBX21— que le aportan una mayor capacidad de tolerar estrés hídrico y otros estreses. Por ejemplo, responden mejor a las irradiancias elevadas durante las horas del mediodía, lo que se traduce en un aumento del rendimiento de tubérculos. Esta tecnología optimiza el crecimiento y el desarrollo de las plantas de papa, y se podría usar en programas de mejoramiento para cultivos como alfalfa, soja u otros”.
Modificación genética
En muchos ámbitos, hablar de transgénesis puede ‘activar alarmas’. Por eso, Gómez Ocampo aclaró: “En las últimas décadas, la biotecnología vegetal se centró en producir genotipos resistentes a enfermedades, a plagas y a malezas, y se creó material biológico que trae aparejado el uso de un paquete tecnológico. Esto implica usar agroquímicos, que aplicados en exceso traen daños ambientales y generan rechazo”.
“Nosotros usamos la biotecnología desde un marco conceptual distinto”, enfatizó Gabriel, y añadió: “A la papa le incorporamos más copias del gen BBX21 que tomamos de la planta Arabidopsis thaliana y que se encuentra muy difundido en el reino vegetal. Esto provoca que la papa sintetice una mayor cantidad de proteína BBX21. La tecnología que usamos sólo aumenta el número de copias de un gen que ya se encuentra presente en todas las plantas, y sería inocua para la salud humana y animal”.
Del laboratorio hasta la verdulería
Botto contó que desde hace más de 10 años su grupo de trabajo investiga el tema, con el aporte de varias tesis de grado y doctorales, como la de Gómez Ocampo y la de Carlos Crocco, también docente de Fisiología Vegetal en la FAUBA. Al mismo tiempo, destacó que los estudios se enriquecieron con el aporte de Edmundo Ploschuk y de Anita Mantese, docentes de las cátedras de Cultivos Industriales y Botánica General de esa Facultad, respectivamente, y con la financiación de la UBA, del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, agregó que están generando una patente con la tecnología en cuestión.
Para finalizar, expresó que en los experimentos futuros les gustaría evaluar si las características positivas que observaron en laboratorio se plasman en el campo. “Para ello es necesario seguir pasos y normas que controlan el material biológico que llega a los lotes, ya que puede tener muchas consecuencias. En esta etapa estamos buscando la colaboración del mundo privado y la incorporación de estudiantes y profesionales que quieran generar plantas que rindan más en condiciones subóptimas de cultivo y así garantizar la seguridad alimentaria”.
Fuente: Tiempo Argentino

